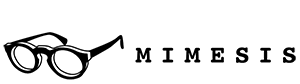Michelle Murphy
En Canadá, el país en el que trabajo y vivo, el aumento del precio del petróleo, vinculado a su vez a la guerra de Irak, ha hecho últimamente rentable en términos económicos la extracción de petróleo de las “arenas bituminosas” [Tar Sands] de Alberta. En esta misma coyuntura histórica, Canadá ha elegido a su primer ministro de Alberta, una provincia caracterizada por un neoliberalismo casi texano y una regulación medioambiental mínima. La extracción de petróleo de las arenas bituminosas no sólo es un proceso intensivo que consume mucha energía y agua, sino que también es profundamente contaminante.
Mientras tanto, los residentes de la pequeña ciudad de Fort Chipewyan, muchos de los cuales son miembros de la Primera Nación Athabasca Chipewyan, se han preocupado recientemente por el aumento de cánceres raros en su comunidad. Su médico local respondió alarmado y envió un informe a Health Canada, un departamento federal, solicitando una investigación. Tras llamar la atención de los medios de comunicación, la sección de Health Canada en Alberta cumplió, concluyendo que no había una incidencia inusual de cáncer, por lo que procedió a presentar una denuncia formal contra el médico alborotador ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Alberta. La denuncia fue recibida con indignación política y finalmente desestimada. En los últimos años han proliferado las organizaciones no gubernamentales (ONG) que investigan las arenas bituminosas y apoyan a Fort Chipewyan.1
Aunque los estadounidenses han creado a menudo un estereotipo de su vecino del norte como una tierra de compasión socialista, Canadá es también el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos y un participante [activo] en una economía política transnacional más amplia de acumulación y desposesión.
Y no sólo el Estado canadiense, sino también los habitantes de Fort Chipewyan, que viven río abajo de las arenas bituminosas —cuyos subproductos químicos muy probablemente causaron cáncer en su comunidad—, así como todas las relaciones moleculares externalizadas e imperceptibles que aún desconocemos, están atrapados en esta economía política más amplia. Los autos, la militarización, el agua, las leyes, la dirección de un río, el precio del petróleo, las propiedades de la arena, el auge del neoliberalismo, las historias de desposesión colonial, todo esto forma parte de un complejo de relaciones moleculares que se extienden hacia el exterior, hacia el pasado y hacia un futuro incierto.
Se ha convertido en un truismo que las sustancias químicas sintéticas han viajado a grietas y nichos distantes del globo. Producidas en gran parte por más de un siglo de capitalismo industrializado dependiente del petróleo, estas variadas modificaciones moleculares oscilan en duración, movilidad y efecto, ofreciéndonos un mundo cambiado de formas tan sutiles como abrumadoras. La intensificación de la producción y el consumo en las últimas décadas ha dado lugar a una atmósfera planetaria químicamente recompuesta con efectos futuros alarmantes, al tiempo que ha penetrado en el aire, las aguas y los suelos para acumularse en la carne misma de los organismos, desde el plancton hasta los seres humanos. No sólo estamos experimentando nuevas formas de encarnación química que nos vinculan molecularmente a las economías locales y transnacionales, sino que también los alimentos procesados, la carne alterada hormonalmente y los cultivos dependientes de pesticidas se convierten en el sustento material de la recomposición molecular de la humanidad. Nos alteran aún más los productos farmacéuticos que ingerimos a tasas sin precedentes, que luego se excretan medio metabolizados de vuelta a las alcantarillas para que fluyan de nuevo a las masas de agua locales, y luego se vuelven a dispersar masivamente sobre la población a través de la cañería. En el siglo XXI, los humanos son seres químicamente transformados.
Los historiadores pueden ofrecer esta gran afirmación —que los seres humanos se transforman químicamente— no sólo porque el mundo material ha cambiado, sino también porque en los últimos cincuenta años hemos asistido al auge de prácticas tecnocientíficas y modos de gobierno que, en conjunto, hacen que el reino molecular sea ahora legible y politizable. El sociólogo británico Nikolas Rose, en su trabajo elaborado a partir de la noción de “biopolítica” de Michel Foucault, ha afirmado que estamos asistiendo a una nueva política de la vida dentro de la biomedicina contemporánea, una característica central de lo que es la molecularización de la vida, definida como la aparición de prácticas tecnocientíficas —como la genómica, la biotecnología y la neuroquímica— que reorientan la salud y la vida en un registro molecular, poblando así la vida con nuevas entidades, procesos y relaciones a escala molecular.2 La molecularización de la vida, además, ha ido acompañada de una nueva “bioeconomía” que abarca desde organismos mercantilizados hasta biotecnología, biobancos y desarrollo farmacéutico.3 Para Rose, la molecularización de la vida en la biomedicina también se caracteriza por un nuevo “estilo de pensamiento” modelado sobre la genómica que enfatiza la información, los riesgos individualizados y las variaciones individualizadas.4
El geógrafo Bruce Braun se ha venido apoyando en el pensamiento de Rose para llamar la atención no tanto sobre un cambio trascendental hacia la molecularización, como sobre su superposición a otras formas ya existentes de biopolítica heredadas de los siglos XIX y XX —desde las cloacas hasta la eugenesia.5 Aquí también podemos incluir la historia de las enfermedades infecciosas, como argumenta Linda Nash en este foro.* Es importante destacar que, para Braun, nuestra comprensión de la molecularización también debe ampliarse para incluir la producción de nuevas formas de nombrar y gestionar las vidas precarias incapaces de lograr el control individualizado de la salud y la hipervaloración de la vida que Rose discute. Braun sostiene que la molecularización ofrece —a través de disciplinas como la virología y la inmunología— una visión de un mundo caótico y peligrosamente interconectado por intercambios virales impredecibles. Si bien Braun y Rose teorizan la molecularización de la vida a través de la biomedicina y los ámbitos microorgánicos, quisiera sugerir que algunas de estas ideas podrían extenderse fructíferamente a cuestiones sobre el ámbito molecular no orgánico de la contaminación y la toxicidad.
El hecho de que ahora sea posible detectar acumulaciones de sustancias químicas sintéticas múltiples, individualizadas y de bajo nivel en los organismos puede entenderse como un síntoma de esta molecularización de la vida. Pero cuando se trata de cuestiones de contaminación, quizá sea más apropiado hablar de la emergencia histórica de un régimen químico de la vida, en el que las relaciones moleculares se extienden fuera del ámbito orgánico y crean interconexiones con los paisajes, la producción y el consumo, lo que nos obliga a vincular la historia de la tecnociencia con la economía política.6 Mediante prácticas como la toxicología, la espectrometría de gases y las pruebas de carga corporal, ahora es posible hacer legibles (y cuestionables) las relaciones moleculares que caracterizan las condiciones de una fábrica, una masa de agua, los alimentos o la leche materna. Incluso sin utilizar directamente estas técnicas, es habitual postular la existencia de exposiciones moleculares indeseadas e invisibles en la vida cotidiana vinculadas tanto a los procesos de producción como a los hábitos de consumo. Nos encontramos en un nuevo régimen químico de vida en el que no sólo los genomas, sino también la atmósfera, el agua, el suelo, los alimentos, las mercancías y nuestros propios cuerpos pueden verse atrapados en relaciones moleculares posiblemente tóxicas.
Indagar sobre la historia de las relaciones moleculares de la vida tal y como se entienden a través de los productos químicos sintéticos implica excavar una relación con el capitalismo más tensa y complicada que la que ofrece el relato de Rose.7 En primer lugar, nuestro actual régimen químico de vida no es simplemente el resultado de nuevas innovaciones epistemológicas o técnicas, sino más bien el resultado acumulado de unos doscientos años de producción industrializada, como la energía basada en el carbón del siglo XIX, o el procesamiento del petróleo y el plástico del siglo XX. Si bien es cierto que en las últimas décadas se han producido nuevas formas de producción —como las asociadas a los dispositivos electrónicos y digitales—, los cambios recientes más importantes en este régimen químico de la vida han sido la intensificación del consumo combinada con la extensión geográfica del consumo industrializado, alcanzando un número cada vez mayor de habitantes del planeta, lo que ha acelerado los índices y la variedad de contaminantes tóxicos liberados. En segundo lugar, aunque las relaciones moleculares sintéticas son claramente el resultado de actividades que generan capital, también tienden a ser efectos materiales “externalizados” de las prácticas de producción y consumo, es decir, efectos que se postulan intencionadamente como existentes fuera de la responsabilidad de las empresas y, en el contexto de los gobiernos neoliberales, fuera del alcance de la regulación. Nuestro régimen químico de vida se caracteriza por el modo en que permite que el humo [fumes] de los productos petroquímicos o la liberación de gases de los productos plásticos sean detectables, pero, sin embargo, irrelevantes para la responsabilidad corporativa. Los costos en vidas y dólares de las relaciones moleculares externalizadas se distribuyen en paisajes próximos, periféricos o incluso distantes. La antropóloga Sarah Lochlann Jain utiliza el término violencia de las mercancías [commodity violence] para describir los tipos de relaciones perjudiciales incorporadas a las mercancías de las que los productores no tienen que rendir cuentas.8Esta violencia mercantil es típicamente de modalidad estadística, más que específica: es decir, se externaliza cuando sólo es predecible como probabilidad estadística en conjunto, y no en un individuo concreto, como ocurre con el cáncer de mama causado por la contaminación, que puede afectar a cualquiera, pero no necesariamente a alguien en particular.9
Por supuesto, el criterio de las relaciones moleculares nocivas no siempre se externaliza a la producción. Sin embargo, cuando se reconoce, tiende a postularse como los riesgos contractuales aceptables de los trabajadores, o como los riesgos legítimos de costo-beneficio para los consumidores. A pesar de la ubicuidad de los cálculos de riesgo, es justo decir (y muchos estudiosos lo han documentado, incluidos Allen y Nash aquí) que se ha dedicado mucho esfuerzo a oscurecer, más que a revelar, las relaciones moleculares sintéticas, fomentando un régimen químico de vida en el que es habitual y legalmente aceptable que dichas relaciones moleculares escapen a la regulación estatal o que no sean focos de investigación.
Dado que existe un régimen de imperceptibilidad que se ha creado intencionadamente en torno a las relaciones moleculares sintéticas, los esfuerzos por hacer visibles dichas relaciones —por parte de científicos, burócratas, grupos comunitarios u ONG— son actos políticos.10 Este régimen químico de la vida, por tanto, no tiene tanto que ver con el aprovechamiento de la vida para obtener beneficios —como en la bioeconomía— como con las disputas por hacer legibles las distribuciones del daño molecular y la precariedad de la vida como efectos de una economía política compleja. Por ejemplo, el daño químico se concentra en zonas de desposesión, es decir, zonas en las que la vida no sólo es precaria a los efectos químicos, sino que también está más privada de derechos y devaluada en la economía política general.11 En el caso de las arenas bituminosas y de Fort Chipewyan, las exposiciones químicas se basan en historias de desposesión colonial. En otras palabras, quiero prestar atención a la historia de un régimen químico de vida en el que la molecularización de la vida como un hecho epistemológicamente discutible está interrelacionada con las disputas [contestations] sobre la producción física y la distribución del daño químico y la desposesión.
A los aspectos económicos y epistemológicos del régimen químico que he esbozado hasta ahora se unen modos de gobernanza que contribuyen a establecer su condición de posibilidad. En el caso de las arenas bituminosas, podemos observar que, aunque la exposición a los productos químicos se estudia y cuestiona más que nunca, Canadá fomenta de forma abrumadora la intensificación de la producción de arenas bituminosas en una era neoliberal en la que la salud de la economía tiende a prevalecer sobre la salud de los ecosistemas o las poblaciones humanas como objetivo de la gobernanza nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, ha habido un florecimiento de esfuerzos comunitarios no estatales para hacer que las exposiciones químicas sean legibles, regulables o prevenibles como un aspecto de la ciudadanía. La antropóloga Adriana Petryna ha acuñado el término biociudadanía [biocitizenship] para denominar el modo en que los ucranianos tomaron el estado de sus cuerpos en relación con la radiación como punto de partida para exigir derechos al Estado tras el desastre de Chernóbil.12
Biociudadanía, por tanto, es un término útil para denominar los esfuerzos que toman la vida —desde los cuerpos humanos hasta los ecosistemas— como puntos de entrada para plantear demandas al Estado y, de este modo, articular los términos de la ciudadanía a través de la salud y el bienestar. Podemos rastrear un siglo o más de proyectos de biociudadanía que responden a los efectos de la contaminación en el bienestar humano. Desde la década de 1970, en particular, diversos investigadores han seguido la pista a este tipo de iniciativas, a menudo por parte de alianzas de ciudadanos y científicos que movilizan técnicas cartográficas y topográficas para hacer legibles y politizar los efectos de determinadas sustancias químicas en las comunidades. En Estados Unidos, los estudios sobre el racismo medioambiental, sobre la epidemiología popular en lugares como Love Canal (Nueva York), el condado de Warren (Carolina del Norte), Woburn (Massachusetts) o el corredor químico de Luisiana, han trazado una variedad de lugares y proyectos que podrían agruparse fructíferamente como proyectos de biociudadanía que tomaron la exposición química como una entrada para renegociar los términos de la ciudadanía.13
Los proyectos de biociudadanía, por su propio enfoque, tienden a evocar una relación esperanzadora con el Estado —un optimismo sobre las posibilidades de regulación de la contaminación, o sobre el compromiso del Estado con la salud, las pruebas de productos, los alimentos seguros, etcétera. Por desgracia, en el último tiempo la historia de la responsabilidad del Estado ante las nuevas relaciones moleculares de la vida ha sido en gran medida una historia de desregulación e incluso de subvenciones, lo que ha permitido que las corporaciones, desde el tabaco hasta el petróleo, hayan podido desarrollar sofisticadas tácticas para ocultar las relaciones moleculares químicas de la vida, o para promover los tipos de cálculos de riesgo que legitiman los efectos violentos de la producción y el consumo. Todas estas características están presentes en el caso de las arenas bituminosas. De esta manera, han surgido economías políticas de investigación y contestación cada vez más multilocalizados [multisited].
Históricamente, las ONGs se han convertido en la forma que más se compromete y fomenta los proyectos de biociudadanía. Sin embargo, dado que la violencia química de la producción se intensifica de forma desigual en zonas que ya están marcadas por otras formas de desposesión (como las incineradoras en barrios de minorías, o la exposición de los trabajadores indocumentados en el lugar de trabajo, o el envío de residuos al extranjero), los proyectos de biociudadanía que recurren al Estado no están disponibles para los no ciudadanos, como los residentes ilegales privados de sus derechos; los sectores económicos informales o ilegales; las comunidades transfronterizas; etc. La cuestión aquí no es si los proyectos de biociudadanía, y las ONGs en general, hacen un mejor trabajo que el Estado en el control de la exposición a sustancias químicas (un listón muy bajo, por cierto), sino de qué manera estas formas de gobernanza no estatales y sin ánimo de lucro se ven limitadas y son productivas de formas históricamente específicas. Así pues, los proyectos de biociudadanía centrados en la nación, como forma dominante de táctica política de base, han fomentado nuevas tácticas de gobierno, investigación e impugnación de la exposición química, al tiempo que reiteran un enfoque en la nación que a veces puede ocultar la escala transnacional de la economía política y dejar sin examinar formas contemporáneas de privación de derechos.
Como señala Arthur Daemmrich en otra parte de este foro,** ha habido un cambio histórico de lo que llamo proyectos de biociudadanía dirigidos al Estado a ONGs que confrontan más directamente, o incluso colaboran con, el sector privado, llamando la atención sobre la pluralidad de tipos de ONGs, tanto en el tiempo como en el espacio o lugar. Junto con los proyectos de biociudadanía, también podríamos prestar atención a lo que Partha Chatterjee ha denominado la “política de los gobernados”, un término que utiliza para describir las estrategias políticas, técnicas y sociales de los pueblos desposeídos, sin acceso a los mecanismos formales de ciudadanía, que intentan organizarse en comunidades legibles, gobernables y éticamente cargadas, susceptibles de recibir la atención de las ONGs, los programas de desarrollo o incluso el Estado.14 Un ejemplo podría ser la propagación del muestreo de cubeta [bucket sampling] —una técnica que utiliza cubetas de plástico para capturar evidencia de episodios de contaminación transitorios, nocturnos o difíciles de demostrar, desarrollada por activistas de la justicia medioambiental en el corredor petrolífero de Luisiana— a comunidades de Sudáfrica, India, México, Canadá y otros lugares unidos, no por un Estado-nación común, sino más bien por condiciones comunes de desposesión creadas por la proximidad mutua al procesamiento petroquímico.15 Irónicamente, el muestreo de cubetas vuelve en su contra los propios productos de la industria química —las baratas mercancías de plástico. El muestreo de cubeta ha traspasado fronteras nacionales, facilitado por la colaboración entre la ONG Global Community Monitoring, con sede en San Francisco, y “comunidades industriales” locales de diversos “corredores químicos”, unidas no por una identidad común, sino por la proximidad a empresas multinacionales. Tácticamente, las pruebas recogidas mediante el muestreo de cubetas y el intercambio de tácticas entre los distintos emplazamientos no han conducido a una regulación nacional, sino a negociaciones exitosas de acuerdos extrajudiciales locales. El muestreo de cubetas está incluso relacionado con las arenas bituminosas, cuyo petróleo se refina posteriormente en Sarnia (Ontario). Tanto en Sarnia como en Alberta, han sido las comunidades de las Primeras Naciones, ya politizadas en relación con la desposesión colonial, las que han iniciado la resistencia en torno a la cual se han agrupado las ONGs, entre ellas Global Community Monitoring.
La práctica técnica concreta de la biomonitorización que nos permite enumerar la diversidad de sustancias químicas sintéticas que se acumulan en los seres humanos corrientes ha surgido, quiero argumentar, dentro de este régimen químico más amplio de la vida compuesto por la molecularización, la externalización económica, el neoliberalismo, diversas ONGs y las tácticas de comunidades éticamente cargadas. Dentro de este régimen, la biomonitorización puede funcionar a muchos niveles. Por un lado, la biomonitorización promete una enumeración individualizada de las lesiones químicas y el riesgo que resuena con las visiones de la genética individualizada, manteniendo abierta una promesa de medicina de boutique para el sujeto burgués que calcula el riesgo expuesto a lesiones químicas a través del consumo y la insidiosa propagación de las relaciones moleculares incluso en los dominios del privilegio relativo. Por otro lado, la biomonitorización puede hacer legible la enorme abundancia de relaciones moleculares sintéticas que conforman la vida humana y que superan las zonas de desposesión geográficamente delimitadas, racializadas o clasificadas.
Desaofrtunadamente, la conciencia de la multiplicidad no es inherentemente contestataria (como ha demostrado mi propio trabajo sobre la historia del Síndrome del Edificio Enfermo) porque las industrias química, de pesticidas y del tabaco ya han fomentado estratégicamente la conciencia de la multiplicidad de exposiciones, lo que subvierte la capacidad de aislar los efectos nocivos de cualquier exposición específica en una era en la que las exposiciones químicas sólo son regulables y litigables como entidades específicas.16 Todo esto es una prueba más de la afirmación de que hacer visibles las relaciones moleculares sintéticas es un acto complejamente político.
A menudo, cuando los historiadores de la ciencia y el medio ambiente hemos estudiado las exposiciones tóxicas, tendíamos a seguir la cadena desde la producción hasta el consumo en nuestros intentos por mostrar la violencia ejercida por los procesos industriales. La aparición de técnicas como la biomonitorización y el muestreo de cubeta subraya cómo, en este régimen químico de la vida, los efectos y las lesiones no están encadenados de esta manera. Las relaciones moleculares, como muestran las arenas bituminosas, no sólo se desplazan espacialmente por la tierra a través de corrientes y vientos, y no sólo se extienden transnacionalmente a través de la proliferación y redistribución de procesos industriales en el capital global, sino que también forman parte de coyunturas transnacionales de militarismo, activismo, investigación, ciudadanía y desposesión que superan la metáfora de la cadena.
En el caso de las arenas bituminosas de Alberta, mientras que el gobierno ha externalizado la vigilancia de la exposición ambiental a la propia industria que crea esa exposición, las ONG ecologistas están trabajando para crear una contradocumentación del proceso.17 Environmental Defence, por ejemplo, una de las muchas ONGs canadienses preocupadas por las arenas bituminosas, ha elaborado un informe sobre este “gigantesco vertido de petróleo a cámara lenta” que extiende los efectos de las arenas bituminosas no sólo a Fort Chipewyan, sino también, a través de los oleoductos, a las refinerías de Luisiana y Sarnia (Ontario), el corredor químico de Canadá.
Sarnia es el hogar de la Primera Nación Aamjiwnaang, cuyos miembros han utilizado a su vez el muestreo de cubetas para documentar su exposición a sustancias químicas alteradoras endocrinas que pueden estar relacionadas con la reducción a la mitad del número de niños nacidos durante una década.18 Irónicamente, Environmental Defence también llevó a cabo un estudio nacional de biomonitorización llamado “Nación Tóxica”, que incluyó no sólo a la familia de un activista medioambiental Aamjiwnaang, sino también a un puñado de políticos de alto rango, que demostraron tener concentraciones generales más altas de sustancias químicas analizadas que los ciudadanos voluntarios.19 Añádase a esta coyuntura de ONGs, comunidades y biomonitorización las actividades de British Petroleum, una de las empresas que explotan las arenas bituminosas, que a su vez es objeto de protestas tanto en su país de origen, Gran Bretaña, como en Whiting, Indiana, donde quiere ampliar la refinería de procesamiento de petróleo de arenas bituminosas.
La contaminación atmosférica de las arenas bituminosas se está transformando en lluvia ácida y sopla hacia la vecina Saskatchewan, mientras que la emisión de CO2, sólo por la extracción, convierte a las arenas bituminosas en la mayor fuente de Canadá, contribuyendo al calentamiento global. Los historiadores también formamos parte de esta coyuntura, siguiendo caminos moleculares que desbordan las normas de estatus social y fronteras nacionales, o incluso el lapso de una vida humana. También luchamos por encontrar herramientas conceptuales con las que captar este complejo e incierto conjunto de fenómenos. En lugar de una cadena o de centrarnos en los cuerpos, la noción de un régimen químico de la vida podría suscitar preguntas más adecuadas a la historia de esta economía política de relaciones moleculares enredadas y envueltas.
Traducción de raúl rodríguez freire
Notas
- Ver, por ejemplo, To the Tar Sands (Sierra Youth Coalition Campaign); Oil Sands Truth; Oil Sands Watch (Pembina Institute); Tar Sands Watch (Polaris Institute); Indigenous Tar Sands Campaign.
- Nikolas Rose, “Molecular Biopolitics, Somatic Ethics and the Spirit of Biocapital”, Social Theory and Health 5 (2007).
- Sarah Franklin, Dolly Mixtures (Durham, NC: Duke University Press, 2006).
- Ver también Carlos Novas y Nikolas Rose, “Genetic Risk and the Birth of the Somatic Individual”, Economy and Society 29 (2000).
- Bruce Braun, “Biopolitics and the Molecularization of Life”, Cultural Geographies 14 (2007).
* Se refiere al texto de Linda Nash “Purity and Danger: Historical Reflections on the Regulation of Environmental Pollutants”, publicado en el mismo número, pp. 651-658 [t.].
- Collier y Lakoff desarrollan una noción de “régimen de vida” como una “configuración tentativa y situada de elementos normativos, técnicos y políticos” en la que “está en juego cómo vivir”, haciendo hincapié en su definición en las cuestiones éticas y los tipos de razonamiento. En este ensayo, mi uso del término diverge de esta definición por su énfasis en un ensamblaje de economía política, gubernamentalidad y epistemología. Stephen Collier y Andrew Lakoff, “On Regimes of Living”, in Global Assemblages, ed. Aihwa Ong and Stephen Collier (Oxford: Blackwell, 2004).
- “Bioeconomía” es un término desarrollado en el sector de la industria biotecnológica, no por académicos. Ver Kean Birch, “The Neoliberal Underpinnings of the Bioeconomy: The Ideological Discourses and Practices of Economic Competitiveness”, Genetics, Society, and Policy 2 (2006).
- Sarah Lochlann Jain, Commodity Violence (Durham: Duke University Press, forthcoming).
- Sarah Lochlann Jain, “Living in Prognosis: Toward an Elegiac Politics”, Representations 98 (2007).
- Sobre los regímenes de imperceptibilidad, ver Michelle Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty: Environmental Politics, Technoscience, and Women Workers (Durham, NC: Duke University Press, 2006).
- Sobre la interrelación entre los trabajadores considerados desechables y las distribuciones de violencia legitimada, ver Melissa Wright, Disposable Women and Other Myths of Global Capitalism (New York: Routledge, 2006).
- Adriana Petryna, Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl (Princeton: Princeton University Press, 2002). El concepto también se desarrolla en Vinh-Kim Nguyen, “Antiretroviral Globalism, Biopolitics, and Therapeutic Citizenship”, in Global Assemblages, ed. Aihwa Ong y Stephen Collier (Oxford: Blackwell, 2004); Nikolas Rose y Carlos Novas, “Biological Citizenship”, in Global Assemblages, ed. Aihwa Ong y Stephen Collier (Oxford: Blackwell, 2004).
- La bibliografía al respecto es amplia. Ver, por ejemplo, Barbara Allen, Uneasy Alchemy: Citizens and Experts in Louisiana’s Chemical Corridor Disputes (Cambridge: MIT Press, 2003); Phil Brown y Edwin Mikkelsen, No Safe Place: Toxic Waste Leukemia, and Community Action (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1997); Robert Bullard, “Anatomy of Environmental Racism and the Environmental Justice Movement”, in Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots, ed. Robert Bullard (Boston: South End Press, 1993), 15-39; Giovanna Di Chiro, “Living Is for Everyone: Border Crossings for Community Environment and Health”, in Landscapes of Exposure: Knowledge and Illness in Modern Environments, ed. Gregg Mitman, Michelle Murphy, and Christopher Sellers, Osiris(Chicago: University of Chicago Press, 2004); y Eileen McGurty, Transforming Environmentalism: Warren County, Pcbs and the Origins of Environmental Justice (Rutgers University Press, 2007).
** Se refiere a “Risk Frameworks and Biomonitoring: Distributed Regulation of Synthetic Chemicals in Humans” pp. 684-694 [t.].
- Partha Chatterjee, The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World (New York: Columbia University Press, 2006).
- lo que es más importante es que los activistas han conseguido que la EPA acepte los resultados de las muestras de aire tomadas mediante las cubetas. Ver http://www.labucketbrigade.org/index.shtml.
- Murphy, Sick Building Syndrome.
- Christopher Hatch y Matt Price, “Canada’s Toxic Tar Sands: The Most Destructive Project on Earth” (Toronto: Environmental Defence, 2008).
- Constanze Mackenzie, Ada Lockridge y Margaret Keith, “Declining Sex Ratio in a First Nation Community”, Environmental Health Perspectives 113 (2005).
- Environmental Defence, “Toxic Nation on Parliament Hill: A Report in Four Canadian Politicians” (Toronto: 2007).
Texto publicado en Environmental History 13.4 (2008), pp. 695-703.
—–
Michelle Murphy es profesora de la Universidad de Toronto. Se especializa en estudios tecnocientíficos e historiadora del pasado reciente. Sus investigaciones se centran en los enfoques decoloniales de la justicia medioambiental, la justicia reproductiva, los estudios indígenas sobre ciencia y tecnología, los estudios sobre infraestructuras y datos, la raza y la ciencia, y las finanzas y las prácticas económicas. Su investigación actual se centra en las relaciones entre contaminación, colonialismo y tecnociencia en la parte baja de los Grandes Lagos. Es autora de The Economization of Life (2017), Seizing the Means of Reproduction: Entanglements of Feminism, Health, and Technoscience (2012) y Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty: Environmental Politics, Technoscience, and Women Workers (2006).
Imagen tomada de: https://worldanimalfoundation.org/advocate/pollution-facts/