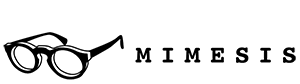Tan razonable como representar una prisión de cierto género por otra diferente es representar algo qué existe realmente por algo que no existe.
Daniel Defoe
La palabra “peste” acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rieux detrás de una ventana se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rieux estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra las gentes se dicen: “Esto no puede durar, es demasiado estúpido.” Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo; pensaban en ellos mismos; dicho de otro modo, eran humanidad: no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas.
Incluso después de haber reconocido el doctor Rieux delante de su amigo que un montón de enfermos dispersos por todas partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro seguía siendo irreal para él. Simplemente, cuando se es médico, se tiene formada una idea de lo que es el dolor y la imaginación no falta. Mirando por la ventana su ciudad que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llama inquietud. Procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la treintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de cien millones de muertos. Pero ¿qué son cien millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto; cien millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla que según Procopio había hecho diez mil víctimas en un día. Diez mil muertos hacen cinco veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer. Reunir a las gentes a la salida de cinco cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las cosas claras. Además habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo. Pero naturalmente esto es imposible de realizar, y además ¿quién conoce diez mil caras? Por lo demás, esas gentes como Procopio no sabían contar; es cosa sabida. En Cantón hace setenta años cuarenta mil ratas murieron de la peste antes de que la plaga se interesase por los habitantes. Pero en 1871 no hubo manera de contar las ratas. Se hizo un cálculo aproximado, con probabilidades de error. Y sin embargo, si una rata tiene treinta centímetros de largo, cuarenta mil ratas puestas una detrás de otra harían…
Pero el doctor se impacientaba. Era preciso no abandonarse a estas cosas. Unos cuantos casos no hacen una epidemia, bastaría tomar precauciones. Había que atenerse a lo que se sabía, el entorpecimiento, la postración, los ojos enrojecidos, la boca sucia, los dolores de cabeza, los bubones, la sed terrible, el delirio, las manchas en el cuerpo, el desgarramiento interior y al final de todo eso… Al final de todo eso, una frase le venía a la cabeza, una frase con la que terminaba en su manual la enumeración de los síntomas. «El pulso se hace filiforme y la muerte acaece por cualquier movimiento insignificante.» Sí, al final de todo esto se estaba como pendiente de un hilo y las tres cuartas partes de la gente, tal era la cifra exacta, eran lo bastante impacientes para hacer ese movimiento que las precipitaba.
El doctor seguía mirando por la ventana. De un lado del cristal el fresco cielo de la primavera y del otro lado la palabra que todavía resonaba en la habitación: la peste. La palabra no contenía sólo lo que la ciencia quería poner en ella, sino una larga serie de imágenes extraordinarias que no concordaban con esta ciudad amarilla y gris, moderadamente animada a aquella hora, más zumbadora que ruidosa; feliz, en suma, si es posible que algo sea feliz y apagado. Una tranquilidad tan pacífica y tan indiferente negaba casi sin esfuerzo las antiguas imágenes de la plaga. Atenas apestada y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silenciosos, los presidiarios de Marsella apilando en los hoyos los cuerpos que caían, la construcción en Provenza del gran muro que debía detener el viento furioso de la peste. Jaffa y sus odiosos mendigos, los lechos húmedos y podridos pegados a la tierra removida del hospital de Constantinopla, los enfermos sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la Peste negra, las cópulas de los vivos en los cementerios de Milán, las carretas de muertos en el Londres aterrado, y las noches y días henchidos por todas partes del grito interminable de los hombres. No, todo esto no era todavía suficientemente fuerte para matar la paz de ese día. Del otro lado del cristal el timbre de un tranvía invisible resonaba de pronto y refutaba en un segundo la crueldad del dolor. Sólo el mar, al final del mortecino marco de las casas, atestiguaba todo lo que hay de inquietante y sin posible reposo en el mundo. Y el doctor Rieux que miraba el golfo pensaba en aquellas piras, de que habla Lucrecio, que los atenienses heridos por la enfermedad levantaban delante del mar. Llevaban durante la noche a los muertos pero faltaba sitio y los vivos luchaban a golpes con las antorchas para depositar en las piras a los que les habían sido queridos, sosteniendo batallas sangrientas antes de abandonar los cadáveres. Se podía imaginar las hogueras enrojecidas ante el agua tranquila y sombría, los combates de antorchas en medio de la noche crepitante de centellas y de espesos vapores ponzoñosos subiendo hacia el cielo expectante. Se podía temer…
Pero este vértigo no se sostenía ante la razón. Era cierto que la palabra “peste” había sido pronunciada, era cierto que en aquel mismo minuto la plaga sacudía y arrojaba por tierra a una o dos víctimas. Pero, ¡y qué!, podía detenerse. Lo que había que hacer era reconocer claramente lo que debía ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. En seguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente. Si se detuviese, y esto era lo más probable, todo iría bien. En el caso contrario se sabía lo que era y, si no había medio de arreglarse para vencerla primero, se la vencería después.
El doctor abrió la ventana y el ruido de la ciudad se agigantó de pronto. De un taller vecino subía el silbido breve e insistente de una sierra mecánica. Rieux espantó todas estas ideas. Allí estaba lo cierto, en el trabajo de todos los días. El resto estaba pendiente de hilos y movimientos insignificantes, no había que detenerse en ello. Lo esencial era hacer bien su oficio.
[…]
Al día siguiente, gracias a una insistencia que todos consideraban fuera de lugar, Rieux obtuvo de la prefectura que se convocase a una comisión sanitaria.
-Es cierto que la población se inquieta -había reconocido Richard-. Además, las habladurías lo exageran todo. El prefecto me ha dicho: “Obremos rápido, pero en silencio.” Por otra parte, está persuadido de que es una falsa alarma.
Bernard Rieux se fue con su coche a la prefectura.
-¿Sabe usted -le dijo el prefecto- que el departamento no tiene suero?
-Ya lo sé. He telefoneado al depósito. El director ha caído de las nubes. Hay que hacerlo traer de París.
-Tengo la esperanza de que no sea cosa muy larga.
-Ya he telegrafiado -respondió Rieux.
El prefecto estuvo amable, pero nervioso.
-Comencemos por el principio, señores -dijo-. ¿Debo resumir la situación?
Richard creía que esto no era necesario. Los médicos conocían la situación. La cuestión era solamente saber las medidas que había que tomar.
-La cuestión -dijo brutalmente el viejo Castel- es saber si se trata o no de la peste.
Dos o tres médicos lanzaron exclamaciones. Los otros parecieron dudar. En cuanto al prefecto, se sobresaltó y se volvió maquinalmente hacia la puerta como para comprobar si sus hojas habían podido impedir que esta enormidad se difundiera por los pasillos. Richard declaró que, en su opinión, no había que ceder al pánico: se trataba de una fiebre con complicaciones inguinales, esto era todo lo que podía decir; las hipótesis, en la ciencia como en la vida, son siempre peligrosas. El viejo doctor Castel, que se mordisqueaba tranquilamente el bigote amarillento, levantó hacia Rieux sus ojos claros. Después, paseando una mirada benévola sobre los asistentes, hizo notar que él sabía bien que era la peste, pero que, en verdad, reconocerlo oficialmente, obligaría a tomar medidas implacables. Sabía que era esto lo que hacía retroceder a sus colegas y, en consecuencia, bien quisiera admitir que no fuera la peste. El prefecto, agitado, declaró que en todo caso esa no era una manera de razonar.
-Lo importante -dijo Castel- no es que esta manera de razonar sea o no buena, lo importante es que obligue a reflexionar.
Como Rieux callaba le preguntaron su opinión.
-Se trata de una fiebre de carácter tifoideo, pero acompañada de bubones y de vómitos. He podido verificar análisis en los que el laboratorio cree reconocer el microbio rechoncho de la peste. Para ser exacto, hay que añadir sin embargo, que ciertas modalidades específicas del microbio no coinciden con la descripción clásica.
Richard subrayó que esto autorizaba las dudas y que había que esperar por lo menos el resultado estadístico de la serie de análisis comenzada hacía días.
-Cuando un microbio -dijo Rieux después de un corto silencio- es capaz en tres días de cuadruplicar el volumen del bazo, de dar a los ganglios mesentéricos el volumen de una naranja y la consistencia de la papilla no creo que estén autorizadas las dudas.
Richard creía que no había que ver las cosas demasiado negras y que el contagio, por otra parte, no estaba comprobado puesto que los parientes de sus enfermos estaban aún indemnes.
-Pero otros han muerto -hizo observar Rieux-. Y es sabido que el contagio no es nunca absoluto, pues si lo fuera tendríamos una multiplicación matemática infinita y un despoblamiento fulminante. No se trata de ver las cosas negras. Se trata de tomar precauciones.
Richard resumía la situación haciendo notar que para detener esta enfermedad, si no se detenía por sí misma, había que aplicar las graves medidas de profilaxis previstas por la ley; que para hacer esto habría que reconocer oficialmente que se trataba de la peste; que la certeza no era absoluta todavía y que en consecuencia ello exigía reflexión.
-La cuestión -insistía Rieux- no es saber si las medidas previstas por la ley son graves sino si son necesarias para impedir que muera la mitad de la población. El resto, es asunto de la administración, y justamente nuestras instituciones han nombrado un prefecto para arreglar esas cosas.
-Sin duda -dijo el prefecto-, pero yo necesito que reconozcan que se trata de una epidemia de peste.
-Si no lo reconocemos -dijo Rieux-, nos exponemos igualmente a que mate a la mitad de la población.
Richard intervino con cierta nerviosidad.
-La verdad es que nuestro colega cree en la peste. Su descripción del síndrome lo prueba.
Rieux respondió que él no había descrito un síndrome; había descrito lo que había visto. Y lo que había visto eran los bubones, las manchas, las fiebres delirantes, fatales en cuarenta y ocho horas. ¿Se atrevería el doctor Richard a tomar la responsabilidad de afirmar que la epidemia iba a detenerse sin medidas profilácticas rigurosas?
Richard titubeó y miró a Rieux.
-Sinceramente, dígame usted lo que piensa. ¿Tiene usted la seguridad de que se trata de la peste?
-Plantea usted mal el problema. No es una cuestión de vocabulario: es una cuestión de tiempo.
-Su opinión -dijo el prefecto- sería entonces que, incluso si no se tratase de la peste, las medidas profilácticas indicadas en tiempo de peste se deberían aplicar.
-Si es absolutamente necesario que yo tenga una opinión, en efecto, esa es.
Los médicos se consultaron unos a otros y Richard acabó por decir:
-Entonces es necesario que tomemos la responsabilidad de obrar como si la enfermedad fuera una peste.
La fórmula fue calurosamente aprobada.
-¿Es esta su opinión, querido colega?
-La fórmula me es indiferente -dijo Rieux-. Digamos solamente que no debemos obrar como si la mitad de la población no estuviese amenazada de muerte, porque entonces lo estará.
En medio de la irritación general Rieux se fue. Poco después, en el arrabal que olía a frituras y a orinas le imploraba una mujer, gritando como el perro que aúlla a la muerte, con las ingles ensangrentadas.
[…]
-Dígame, doctor, ¿es cierto que van a levantar un monumento a los muertos de la peste?
-Así dice el periódico. Una estela o una placa.
-Estaba seguro. Habrá discursos.
El viejo reía con una risa ahogada.
-Me parece estar oyéndolos: «Nuestros muertos…», y después atracarse.
Rieux subió la escalera. El ancho cielo frío centelleaba sobre las casas y junto a las colinas las estrellas destacaban su dureza pedernal. Esta noche no era muy diferente de aquella en que Tarrou y él habían subido a la terraza para olvidar la peste. Pero hoy el mar era más ruidoso al pie de los acantilados. El aire estaba inmóvil y era ligero, descargado del hálito salado que traía el viento tibio del otoño. El rumor de la ciudad llegaba al pie de las terrazas con un ruido de ola. Pero esta noche era la noche de la liberación y no de la rebelión. A lo lejos, una franja rojiza indicaba el sitio de los bulevares y de las plazas iluminadas. En la noche ahora liberada, el deseo bramaba sin frenos y era un rugido lo que llegaba hasta Rieux.
Del puerto oscuro subieron los primeros cohetes de los festejos oficiales. La ciudad los saludó con una sorda y larga exclamación. Cottard, Tarrou, aquellos y aquella que Rieux había amado y perdido, todos, muertos o culpables, estaban olvidados. El viejo tenía razón, los hombres eran siempre los mismos. Pero esa era su fuerza y su inocencia y era en eso en lo que, por encima de todo su dolor, Rieux sentía que se unía a ellos. En medio de los gritos que redoblaban su fuerza y su duración, que repercutían hasta el pie de la terraza, a medida que los ramilletes multicolores se elevaban en el cielo, el doctor Rieux decidió redactar la narración que aquí termina, por no ser de los que se callan, para testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio.
Pero sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable, a pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos.
Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.
Extracto tomado de: Albert Camus, La peste, traducción de Rosa Chacel, Buenos Aires, Sudamericana, 1985.
Imagen: Tarjeta postal, Square du Souvenir, 1947, Oran, Real foto C.A.P.