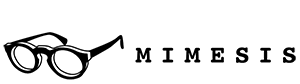Súbitamente se hizo evidente que nos encontramos instruidos por la palabra ensayo. Tan diligente con su propia vaguedad, ella misma no puede dejar de sorprenderse con los indicios de una nueva vigencia, que si fuera real, la traicionaría. Pues no podría haber tal nombradía triunfadora del ensayo. Porque quizás más con el ensayo que con la poesía o la novela es que se debilitan las ataduras de género. Y así el ensayo sería un modo que solo puede existir como vida singular por cada objeto que lo integra, poco atareado en construir una vicaría general que reclutara ungidos, misioneros, avisados y novicios. No hace más de un mes, en un tramo de unas jornadas rosarinas sobre Hegel un expositor anotó una resignada protesta al decir que el ensayo estaba de moda. Este aserto quería ser una queja referida al abandono de la expresión meditada, argumentada y quizá científica. Como toda dolida desavenencia, ésta merece cuidadosos comentarios pero me atengo a uno: si el ensayo llama a un arbitrio de trabajo que esencialmente lo es sobre su propio lenguaje, tiene de la moda el estar siempre allí donde el tiempo se ejerce voluntariamente contra el sí mismo de su propio pasado.
Pero de todas las opciones que podría esgrimir los remisos, la cortés injuria de atribuirle el estigma de fugacidad de la moda es improcedente y al mismo tiempo lo único eficaz. Porque el ensayo está siempre en estado de problema, relevando su esencial renuncia a que cada ser mundano extraiga de sí mismo las explicaciones completas sobre su propia existencia tangible. Mientras el acto de conocimiento es alguna cosa que continuamente desea revelar las condiciones en que se produce, es decir, que también el pertenecería todo lo que no está siendo él mismo y se halla situado antes de él, el ensayo es la valerosa renuncia a que esa reapropiación se realice. Quiere producir sus resultados antes que el conocer complete su ciclo en sí mismo. ¿Tiene razón? Es que el ensayo no puede sostener que el intento de investigar condiciones, y a veces precondiciones, y así al infinito, demora una de las grandes vías del conocimiento. No justamente las que proponen las pruebas de verdad consistentes en la aplicación de las leyes descubiertas a aquél que las descubre –pues esto es la libertad retrospectiva de las condiciones- sino la de lanzarse al descubierto con un comienzo que finge ser absoluto porque en realidad desea abandonar el problema de su origen.
La fuerza de esta actitud del ensayo no es la de negar los fundamentos del mundo, sino la de asociar la acción más decidida a la renuncia a la averiguación de lo que a la realidad le falta para completarse. ¿Pero qué realidad? En toda historia de hombres y cosas hay realidades que parecen completas gracias a la ignorancia de sus ancestros o precursores. Y al revés, en toda historia de lenguajes y códices hay realidades acongojadas por incompletas que procuran saber de sí mismas, para lo cual el saber de la autoconciencia o el viaje hasta los confines del árbol genealógico, sirve para reunir en una sola materia las aristas de las formas anteriores con las actuales. ¿Qué elegir? ¿El que está incompleto cayéndose saturado o el que sabiendo que falla cuando se desea colmado de sí, se propone examinar los momentos previos de esa totalidad fracasada? El ensayo, en verdad, descubre tanto que la existencia disfraza una integridad inexistente, como que completar la realidad implica abdicar de la búsqueda de sus propios cimientos. Es frágil para ser fuerte, se mantiene ingrávido en el conocimiento de su escritura para ser vigoroso en los resultados que se traducen en sucesos de la historia pública.
Aquel deseo de completamiento puede percibirse siempre como perentoria necesidad de un reclamo de vida. Pero a veces estas formas de vida soñadamente situadas en la paz del todo unificado, son también las que nos advierten sobre el papel activo de lo inexplicable. Si lo inexplicable cobra la dimensión de un goce de conocimiento, deriva necesariamente hacia lo que debe explicarse como sorpresa, como demora de los tiempos que nos sustraen sus secretos o al revés, como oronda actividad del que para ser feliz ni quiere escuchar que sus certezas ya han sido refutadas en otro tiempo o lugar. Si esto es el ensayo, no puede dejar de ser literariamente inevitable, y nunca puede estar de moda, por existir siempre de un modo segundo, supernumerario o adventicio. No podría estar de moda, porque a pesar de que –como la propia moda-, supone ignorar el trazado rígido de su propia serie, se diferencia de la moda en que no depende del coqueteo de una reposición sistemática del corazón fugaz de las cosas sino del complemento de antigüedad que le carga a todo ente de actualidad.
¿Pero no es así también la moda? Lo es, pero el ensayo no se complace en borrar a cada paso sus figuras anteriores. Tampoco crea hegemonías volátiles, sino que tiene el alma invisible de lo que se hace presente aún cuando quien lo reclama no percibe que lo ha convocado. Ni aún si creyera que posee el secreto de todo conocimiento escrito, haría de eso un motivo de militante visibilidad. Su importancia es tan duradera e imperceptible, que recibe con mayor complacencia los ataques de quienes lo reprueban antes que la ojeriza de los que lo ven victorioso como nuevo género al uso.
De algún modo, son las deficiencias del ensayo –deficiencias que en primer lugar se perciben en el esfuerzo fenomenal que realiza para imponer un yo siempre frágil- las que lo llevan a ser un buen resumen de todos los problemas de la retórica. Y ya cuando decimos el nombre de la retórica, se está invocando un nudo de irresolución que finalmente acabamos por agradecerle. Porque la retórica está destinada a mostrar: o que el mundo es inconsistente o que el lenguaje es el cierre tiránico de las instituciones. Un mundo donde la retórica fuera norma o sistema sería ingrato e invivible. Pero un mundo que pudiese escapar de la retórica sería un mundo equivocado al resignar el examen de lo que hace el lenguaje con las pasiones.
Huir de la observancia de los engranajes de las lenguas o combatir la ignorancia del material que reúne a los hombres en su habla son los sentimientos que aparecen cada vez que se menta la retórica y lo retórico. Ser retórico. Nadie quiere serlo. Se rechaza ser portador de aquello mismo que extenúa el lenguaje a costa de ponerlo frente a la conciencia de sus realizaciones. Se impugna la retórica como indicio de fastidio ante una burocracia de intrigantes que enturbian el sentido empírico de los actos de lengua; pero nadie puede suponer que el lenguaje no tropiece siempre con el ineluctable dilema de su ignoto sentido ante el hecho de ser meramente solicitado. Porque ese solicitar y en ese solicitar somos nosotros mismos. En la medida en que nos lleva el área de las pasiones, es mejor decir que la retórica carga los mismos inconvenientes que el ensayo, pues sin ella no podemos pensar en el peligro de los efectos vacíos de ser-lengua, ni en los inconvenientes de un lenguaje entendido como una maquinaria inerte y de funciones fijas.
Somos profesores argentinos, tenemos nuestros misales y andrajos de lectura, las citas son lápidas fundamentales en nuestros idiomas. La gran angustia que eso genera es que en el nombre del ensayo postulamos la reconquista de una expresión única que lucha por sostenerse en un cálido olvido de su metalenguaje, palabra que es un nostálgico recuerdo y que sacamos de épocas más amenas que éstas. ¿Entonces cómo tener una actividad ensayística que al mismo tiempo no sea una revisión del metalenguaje de las citas? Éstas implican una pérdida de libertad solo cuando no se las puede someter a otra fidelidad que las extraña de sus engarces naturales. Pero la cita devocional también importa, porque la posición del que la trae como remate último de todo lo que puede decirse sobre algo, también quiere ponerse en el lugar de una sabiduría que habría llegado en la vehiculización de todo lo dicho por otro y en la memoria general del mundo. Nada indigno para los profesores cuando nos sentimos preparados para hacerlo dignamente y sin humillaciones.
Pero resta el problema del metalenguaje. ¿Acaso no dijimos que cierta renuncia a querer significar sobre el significado, caracteriza la gracia del ensayo? Entonces, mejor sería traer sin más hacia nosotros todo lo que la cultura tuvo a bien acarrear para su uso comunitario. Peor la única posibilidad que tenemos para realizar virtuosamente esa elección de los signos exteriores de la cultura, es evitarles esa exterioridad diciendo en cada caso que lo que tomamos de alguna manera ya nos pertenece. No porque sea un robo, un plagio, un homenaje o una cofradía indiferenciada de pensamientos que pertenecen a priori a la humanidad, sino por la honra y el recato de la utopía ensayística que los va reclamando para despertar de su sueño. El ensayo puede privarse de comentar todo lo que hace en simultaneidad al momento en que lo hace, pero es el género de la celosía y debe traes cada nombre a los suyos propios en un acto de íntegra libertad. Así invitamos ahora a escuchar el nombre de Montaigne, celosos de que no desarregle lo que hasta aquí teníamos hecho con la potencia de su lumbre o que al contrario resulte insuficiente nuestra facultad para convocarlo.
¿Cómo comienza la mención de este hombre que posee la particularidad de haber dicho mucho y de abrumadora sutileza sobre el tema que nos ocupa y preocupa? Somos profesores argentinos, lo sabemos, y nuestra larga tarea consiste en convocar nombres que ni siquiera nos exigen una ciencia de presentación. Podemos ser bruscos con ellos y empujarlos sobre el umbral de nuestros papeles sin preámbulos. ¿Pero cómo eliminar preámbulos? Hay un estadio anterior al del ensayo, o que se sitúa entre el ensayo y el memorándum, que es lo que no puede olvidarse en el cumplimiento del deber con las citas y por eso se lo respalda con una escritura sumaria, estricta y que comienza y termina cuando tiene obligación de hacerlo. Nos referimos a la analecta, es decir el compendio que a su vez significa la recolección de las sobras de mesa. El diccionario dice que analecta da el nombre del mozo que junta olvidos de mantel. El triángulo ensayo, analecta, memorándum nos permite –somos profesores argentinos- introducirnos en el sombrío dilema de las citas: si el ensayo juega con ellas, la analecta las colecciona como residuos momentáneos y el memorándum en él mismo una cita no asumida. Con espíritu de analecta llamamos entonces a Montaigne.
Montaigne escribió los Ensayos, a los que unió su nombre. Pero hizo algo más: cuando citamos algún ensayo de los Ensayos, no tenemos cómo diferenciar lo que hace del nombre que le ha puesto. A costa de una fatídica redundancia, decimos el ensayo Diez de los Ensayos. Lo que es se define por lo que hace, el nombre que tiene no es dilucidado sino que es reiterado como si alguna vez hubiese sido explicado. Veamos el capítulo diez de los Ensayos, o el ensayo diez, dicen los profesores argentinos. Se denomina “Del hablar pronto o tardío”. Es una de las pequeñas joyas siempre invocadas de los Ensayos. Allí Montaigne define lo que siglos después pudo llamarse escisión del yo, diciendo: “no me hallo a gusto cuando me poseo y dispongo de mí mismo. Ocúrreme también el no hallarme cuando me busco y hallarme más por encontronazo que inquiriendo en mi entendimiento”. No es, desde luego, una definición del ensayo sino una disposición hacia el ensayo, ensamblada siempre con la declaración de una identidad que escapa ante las posibilidades de su propia autoconciencia, y que al hacerlo genera un dislocamiento entre lo que se completa sin ser y lo que es sin dejar de abandonarse a la caprichosa fortuna. Nada mejor que decirle ensayo a este permanente apología de la escritura azarosa como un “no hallarse” o “un hallarse” solo por un golpe súbito del acaso.
Apenas abandonemos el ensayo anterior, encontraremos en los Ensayos el que se titula “De los pronósticos”. Montaigne actúa allí con una rítmica en la que siempre le da la palabra a los otros, voces que en un distraído parlamento van ofertando el tema visto por múltiples ángulos: los ejemplos poco a poco van adquiriendo las características de un diálogo atemporal. He aquí que frente a la adivinación, algunos la desprecian o comprueban su decadencia, como Cicerón. Otros, como Platón, la conciben de tal envergadura que se llega a pensar que los miembros de los animales están moldeados por los pronósticos que ellos posibilitan. Estos parlamentarios de la antigüedad no suelen ponerse de acuerdo. Se acumulan las citas, a veces se envían dos epígrafes seguidos en medio del texto. El latín en el que hablan es insistente y alegre, nada fingido. He aquí el caso del marqués de Saluces, perdido por un oráculo, que lleva a Montaigne a una consideración sobre la ventaja del azar sobre la adivinación. Por su parte, nos enteramos que la duda de Cicerón es si habiendo dioses siempre debe haber adivinación.
Montaigne presenta sus animales lingüísticos con tranquila mordacidad y va preparando las imprescindibles conclusiones personales: “He comprobado, con mis propios ojos, que en las confusiones generales, los hombres asombrados de su destino, se lanzan como en toda superstición a buscar en el cielo las causas y antiguas amenazas de su desgracia”. Así lo dice. Más que ensayo, parece una analecta. Ha recogido la comida sobrante. Más que analecta, parece memorándum. Ha sentenciado, ha escrito una orden para el espíritu, pero una orden que no obliga a nada. Solo que su peso, pues algún peso tiene, obliga al ensayo, ese estilo que se la pasa calculando la carga de objetos en la escritura.
Montaigne no es Maquiavelo, pero tiene su espíritu, siempre empujando al límite las piezas combatientes de su escrito, aplastándolas al ras del ejemplo que encierra poderosos arquetipos secretos, ejemplos que hace chocar como un buen árbitro de pasiones que solo cree en un buen momento de tensión, y que cuando lo logra, de inmediato es desbaratado y lo convierte en pura ligereza. Pues solo tenía como motivo recordar durezas de la vida. O sino, el momento de la muerte, gloriosa ruptura de sentido donde aparece el desnudamiento de los sentidos disonantes o ficticios. El ensayista puede probarse ante la muerte, tema que la filosofía del siglo veinte quizás ha cerrado para el ensayo. Heidegger escribió un verdadero memorándum con un idioma de órdenes secretas para oficinas de un submundo indescifrable. Pero Montaigne había elegido el tema de la muerte para mostrar que se podía ser tenue y grácil con los fundamentos del ser.
Los profesores argentinos, en nuestros memorándums y analectas, usufructuamos sin saberlo lo que un profesor alemán demasiado famoso llamó “la forma crítica por excelencia”, el ensayo, pues aunque no lo empleemos en nuestros tratos diarios es lo que nos permite seguir a la espera de una novedad en tanto tal en la cultura compartida y trastornada. Novedad en tanto tal que es algo parecido a lo innominado que pugna por ser, y en ese sentido también se parece a la muerte.
Es una propiedad del ensayo poder sentir cómo ciertos puntos de un lienzo muy abarcativo admiten superposiciones a primera vista incongruentes. Lo innombrado de la muerte sigue el camino de las citas, que son proyectos resurrectos aplicados a tal o cual punto de la memoria, o formas inocentes de abolición del tiempo. Martínez Estrada ha visto así reclamada su atención por Montaigne, al que no sin tiento llama “Filósofo impremeditado”. Ese es el título del ensayo que el hombre de San José de la Esquina escribe en Heraldo de la verdad. No era necesario, pero los hemos mencionado juntos. No deja de resultar extraña esta cabriola del tiempo, por la que un hombre del siglo XVI, establecido en colecciones llamadas Grandes Obras del Pensamiento, pueda convivir en un escrito con otro hombre del que sólo podemos hablar nosotros, los profesores argentinos, y que sólo a nosotros pertenece.
Una posibilidad de sentir la existencia política del ensayo se liga precisamente a este juego de venganzas y reparaciones abruptas, por las cuales todo queda revuelto, ajeno a las prudencias del historiador o del lector universal, que sabría que benevolencia destinarle a un escritor argentino que simpático por su desvarío será alojado en criptas supletorias cuyas gracias literarias ya están moldeadas, cuáles prestigios le tocarían a la parte nobiliaria que le daría nombre universal al panteón. Por eso, el ensayo es un sistema de palitos que se pisan, según la expresión popular pisó el palito, hecho nimio en el cosmos pero de inmensas repercusiones para exponer una verdad sofocada. Alguien dice el nombre que pudo no decir, y así se crea un vínculo, un simple palito que es una brizna en el tiempo que sin embargo sale al cruce del tiempo lineal y de las jerarquías irremisibles entre las singularidades de las sucursales del espíritu, y las casas matrices que solo esperan ser mentadas como parte de deudas incobrables y siempre perdonadas.
Para el profesor argentino, escuchar en los palitos quebradizos del panteón general la onomatopeya Martínez Estrada u otras del parnaso nacional, implica las pequeñas infamias respiratorias que permite el ensayo. Montaigne deberá medir fuerzas entonces con un desafiante argentino de doble apellido pero sin apellido en el anaquel universal del pensamiento. Sin embargo, lo que interesa es que los dos hombres divergen en una materia que suele preocupar al ensayo. La cuestión del destino. Montaigne escribe absorto por una gran resignación zumbona y risueña. Martínez Estrada agrega un ingrediente no enteramente destinal, pues en cada texto suyo hay admonición, advertencia, profecía, lo que no es exactamente una manifestación del destino sino un gravamen espiritual. La semblanza de Montaigne que hace Martínez Estrada es sugestiva y fundamental, pues significa revisar las fuentes de lo que él mismo hace: “¿cómo unir el vivir y el pensar?”. Ese es el problema según Martínez Estrada. Pero si se tratara de consagrar esa unión, no habría que ignorar aquél “no me hallo a gusto cuando me poseo” de Montaigne, evidencia de ese pensar distraído, sin éxtasis. Si se promueve el reingreso de la inteligencia en el cuerpo y de la forma en la vida, tal como dice Martínez Estrada, no cabe duda que estamos frente a la variante alemana o centro europea del ensayo como forma, lo que de inmediato lleva al problema del ensayo como destino. El argentino nos hace creer que acepta un punto de partida parecido al de Montaigne, pero es demasiado argentino, y ¡sustitúyase aquí la palabra argentino por la palabra ensayo! Se aproxima entonces a la variante alemana de las alegorías anímicas y al hechizo de los objetos conculcados por la serie capitalista.
Es que si tuviéramos que designar una tradición alemana y otra francesa, podemos decir que acude a ambas el ensayista argentino. Y aquí el ensayista argentino es el que merezca ese nombre, vidas y obras que cada uno elija, para el caso Martínez Estrada, pero su nombre es provisorio e intercambiable. Estrada acude a las dos dinastías, a veces simultáneamente, a veces por secuencias distanciadas, y toma de una vena moral que une elegancia y recato frente a la desdicha, y de otra su roce con el destino, designado en él como un juego de vaticinio o imprecación en el texto. Y tampoco Martínez Estrada abandona ciertos estilos sigilosos de la adivinación. Recordemos que Montaigne decididamente no cree en ella. Y es de ese modo que reaparece curiosamente en Martínez Estrada el tema del fin de la retórica para poder situarse ante la palabra definitiva que hará felices a los hombres, pero sabe demasiado que para denunciar hay que escribir yo acuso, y que en la posición de cada una de esas dos palabras está todo el resumen de un curso de retórica.
Martínez Estrada a propósito de Montaigne llama a una naturalización de la inteligencia, es decir, a la disolución del concepto en la naturaleza; llama a la ignorancia de sí mismo, lo que significa el cuerpo marcando los límites del pensar a la mente. Parece el fin de la retórica que cede sus artilugios ante el mundo natural, donde por suerte no hay que convencer más a nadie. ¿Pero esa búsqueda de la animalidad propia no lo lleva a construir otra forma de la retórica, la que consiste en “extraer piezas auténticas de los yacimientos del yo”? Esta vez, una retórica del sincerismo, del verismo natural de la vida.
Llegamos así a la equiparación entre lectura y la sensación física de una presencia. Tal es el tema de Martínez Estrada que aparece a veces dicho de otro modo, por ejemplo, cuando estamos ante el libro cuya lectura provoca miedo por haber cifrado el presente y el futuro de una historia. Es la alegoría del demonio que vuelve de repente en la teogonía del libro, despertado por un incauto lector. No es ésta la situación en la que piensa Montaigne, que trabaja con el aliento de la amistad del lector y de la amistad como forma literaria, hebra selecta de una amena actualidad que une al escritor con su público y conjura su divino escepticismo. En Montaigne es la amistad del lector, cuerpo disperso pero concebido como un sentimiento colectivo del orden moral, la que ha juntado esas piezas separadas del cuerpo y la mente. Martínez Estrada percibe eso: los Ensayos de Montaigne, dice, equivalen a la comedia (y un poco menos a la tragedia). Merleau-Ponty, en un recurrido artículo en Signos sobre Montaigne, encuentra que esos insignes ensayos revelan el secreto del ser entre lo irónico y lo grave; de paso, Merleau-Ponty define por proximidad su propio estilo.
Recordemos brevemente el ensayo “De la amistad de Montaigne”. Es propio del profesor argentino trabajar con temas afines, colindantes o incluso muy distantes, que pueden evocarse en común bastando con que una palabrita quede en posición compartida, para desencadenar semejanzas y tejidos comparativos. Cuando Montaigne habla de la amistad es porque allí surge la memoria de su amigo Etienne de La Boétie con palabra que yo he escuchado muchas veces en los últimos años: “en la amistad de la que hablo se mezclan y confunden las vidas de uno con otro en unión tan universal, que borran la sutura que las ha unido para no volverla a encontrar. Si me obligan a decir por qué le quería, siento que solo puedo expresarlo contestando: porque era él, porque era yo.” Hay que saber, proclamaría un profesor argentino, que esta frase última, está en el mármol de la cultura francesa y que seguramente podrá despertar una emoción singular en muchísimas personas, que también podríamos ser nosotros. ¡Porque era él, porque era yo! Nos sacude esta frase. Y sigue: “hay más allá de mi entendimiento y de lo que pueda decir particularmente sobre ello, no sé qué fuerza inexplicable y fatal, mediadora de esta unión. Nos buscábamos antes de habernos visto y por los relatos que oíamos el uno del otro, que hacían más mella en nuestro afecto de la que razonablemente hacen los relatos, creo que por algún designio del cielo: nos abrazábamos con nuestros nombres”.
Sin embargo el muy difundido escrito de La Boétie titulado El discurso de la servidumbre voluntaria no le satisface a Montaigne como muestra acabada de la obra de su amigo. Éste era un escrito sedicioso escrito a los 16 años en el que se dice que el tirano solo gobierna porque encanta a los siervos con sus emblemas lingüísticos de poderío, y sobre todo los deja presos de un nombre. Y el nombre que se pronuncia o se deja de pronunciar define las fronteras entre la libertad y la servidumbre. Solo el entero consentimiento o el retiro de éste define nuestra relación voluntaria con la realidad del poder. Pero esta última interpretación ya es contemporánea a nosotros y es uno de los retornos que ha tenido este escrito: Lamennais lo prologa en 1835 y Lefort lo replantea en los años setenta ya transcurridos, seguramente intentando rediscutir la situación de la URSS, deseando mantener un socialismo sin servidumbre a través de una reconstruida conciencia soviética que hiciera impronunciable el nombre del déspota.
Pero en Montaigne, donde una y otra vez desembocan estas reflexiones, el nombre es parte de la vanidad del mundo, ningún hecho del destino puede recaer allí, y la prueba es que “la historia ha conocido a tres Sócrates, a cinco Platones, a ocho Aristóteles, a siete Jenofones, a veinte Demetrios, ¿quién impide que se llame mi palafrenero Pompeyo el Grande?” Hay aquí una altanería de las palabras, pero un ataque a la retórica, y mejor aún una altanería retórica y un ataque a las palabras: “escuchad decir metáfora, metonimia, alegoría y otros nombres tales de la gramática ¿no parece que se habla alguna forma de lenguaje raro y peregrino? Son palabras propias del parloteo de nuestra camarera”.
En La Boétie y Montaigne estalla el dilema del nombre en el primero, por el ataque al tirano en relación con los nombres, en Montaigne no importando el nombre pues es parte de la soberbia del mundo. ¿Pero no era ingenuo dejar de pronunciar un nombre para desbaratar así un poder? Nuevamente la retórica como una presencia que debe acallarse para dejar libre a la naturaleza incondicionada de la amistad entre los hombres. A elegir, o naturaleza o retórica. Precisamente, Montaigne dice que los hugonotes quieren trastocar el escrito del amigo muerto para convertirlo en un grito insurgente, cuando sin embargo era un simple ejercicio escolar, “en tanto que es un tema vulgar y manoseado en mil lugares de los libros”, es decir, un tema de la retórica. Nuestra compañera, la retórica, nuevamente, escaldada. Así, en vez de ser La Boétie un hombre amotinado era un hombre obediente, “tenía su espíritu cortado por un patrón de unos siglos anteriores a éstos”.
Pero La Boétie no pudo clausurar las lecturas de otros siglos que lo verán como tiranicida, autor de un texto que no pertenece a ningún tiempo y lugar y llama a la emancipación poética de los individuos. Esta veta de atemporalidad en la insumisión de un escrito se arrastra así por los tiempos dando la impresión de que el ensayo corresponde al temperamento de esta disyuntiva: o un escrito es lo que se interpreta de él en un acto libre y atemporal, no importando si traduce una época revolucionaria o de abatimiento pesimista, o es un ejercicio de estilo que se cierra como curiosidad retórica en su puro ejercicio escolástico. Ésta es la espina clavada en el corazón de la literatura que solo el ensayo puede incrustar y sólo él puede sacar. Sainte Beuve, que tampoco deja escapar un comentario a La Boétie, también cree que aquel texto adolescente es una declamación clásica, un segundo año de retórica, tragedia de colegio, obra declamatoria greco romana, o sino espartana y solo justificable por la tierra pubescencia de alguien con la cabeza llena de Plutarco y Tito Livio. Tal lo que puede leerse en algunas de las Causeries du lundi.
Estas causeries están hechas de juicios personales que sostienen el dictamen literario, y es lo que a su vez lleva a Proust en su Contra Sainte-Beuve a lamentar que pueda concluirse que alguien por el hecho de ser amigo de tal o cual, por ejemplo, de Stendhal, pueda juzgarlo mejor y no peor. “Si todas las obras del siglo XIX fuesen quemadas excepto las Causeries du lundi y si por ellas se debería entender lo que ocurrió, Stendhal sería inferior al más inadvertido, porque Sainte Beuve no distingue entre ocupación literaria y conversación”. Así dice Proust. Y el resultado de la conversación es el periodismo que sería la amistad entre contemporáneos que nunca podría juzgar la actualidad, pues para ello es preciso distancia y no amistad. La propia satisfacción de Sainte Beuve – lo pinta de este modo Proust- que cada lunes abría el periódico El Constitucional para regodearse él mismo de su ingenio y pensar en cuántas residencias se lo estaría festejando en ese mismo momento. Todo ello revelaba que el juicio de la literatura es máscara de vanidad. Pero precisamente por eso las Causeries son una forma que amenaza el ensayo, lo arrojan como masa desabrida sobre el periodismo. Pero en su forma robusta las causeries se llaman aguafuerte, en su forma vicaria tienen un nombre puesto por algún periodista argentino, como pirulo, píldora, reseña, en su forma biográfica se llaman retratos, en su forma de sátira política se llaman manual de zonceras, y por este camino también encontramos la detención del movimiento en la forma memorándum.
Tenemos nuestros causeurs, lo sabemos. Ayer Alberto Giordano mentó a Bianco. También Mansilla toma la dádiva de Sainte-Beuve, sin querer tomar ni en comodato las consecuencias terribles que surgen del ataque de Proust al método que asocia el juicio a la conversación, Martínez Estrada en cambio se debate entre la forma destinal del ensayo alemán y la fusión entre escritura y vida que imagina para extraer de Montaigne. El problema lo había planteado Lukács en 1911, aunque Martínez Estrada en cambio se debate entre la forma destinal del ensayo alemán y la fusión entre escritura y vida que imagina poder extraer de Montaigne. El problema lo había planteado Lukács en 1911, aunque Martínez Estrada no leía a Lukács, sino a su maestro Simmel. Para Lukács, todo el ser del escribir pone el mundo en estado de símbolo y le dona una relación de destino. Y el problema del destino determina siempre el problema de la forma. No podríamos decir que en este entusiasta y joven Lukács (¿tan parecido al joven La Boétie, dice sin ruborizarse el profesor argentino?) quede siempre clara esta tríada de forma, ensayo y destino, cuyos procedimientos son diferentes porque el destino selecciona cosas, las formas delimitan una materia que de no ser por ellas se diluiría, y el ensayo recibe de ambos su fuerza. A veces forma es destino, y siempre el ensayo es destino o forma, quizás ambas al mismo tiempo.
Con esto, Lukács define las tareas del crítico y la naturaleza de la obra. “El crítico –dice- es el que ve el elemento del destino en las formas, aquél cuya vivencia más intensa es el contenido anímico que las formas contienen indirecta o inconscientemente”. Demasiadas facilidades para pasar del pensamiento a la vida. O de las formas al contenido anímico. ¿Perno no era ése el problema que Martínez Estrada le adjudica a Montaigne? Somos profesores argentinos, ya lo he dicho; por lo tanto, el domicilio de la pronunciación de nombres como el de Montaigne o La Boétie no nos pertenece y se nota el modo disonante o grosero con que pasan a nuestro castellano. Pero solemos descuidar la fuerza retórica del ensayo que para nosotros se mantiene como un medallón de consuelo. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite que la cruel distancia con nuestros héroes públicos o secretos sea vadeada incluso a favor nuestro, no con una recepción que se precie de escuchar o traducir mal, sino con un llamado a poner nuestras obras en distintas situaciones críticas respecto a la galería de Grandes Obras Universales.
Frente a esto una dulce táctica es la de omitir nuestras obras, me refiero a las del linaje literario y crítico argentino, cuando se invocan las de alcance universal, para no producir su inmediato desfallecimiento. Otra es la de colocarlas en un pie de igualdad con todas las obras generales del sentimiento de época. Y otra es elevarlas por encima de las obras universales, en un esfuerzo autonomista cuyo asidero real chocaría contra el subyugado caudal de citas de la cultura nacional que evidencia nuestra realidad verdadera, que solo desaparece si apartamos para siempre los vocablos nuestra, nuestro o nosotros. Pero ante estas tres deficientes posibilidades, el ensayo nos ofrece el autonomismo de la displicencia. Somos profesores argentinos que después del fracaso del programa que invitaba a tomar todo el universo sin cortapisas desde un determinado punto aleph, debemos ahora forjar otro programa de emergencia y salvación de nuestros peculios literarios.
Citamos a Adorno, pues en este escrito ya ha llegado la hora de la forma y no tanto del destino. Su artículo “El ensayo como forma” debe ser lo más alto que se ha escrito sobre el tema en el siglo veinte y está en la cota de lo más vibrante de su obra. Allí Lukács es regañado por querer convertir el ensayo en una poiesis o en una teoría. Y a Proust lo vemos allí actuando bajo el impulso del espíritu científico pero para acentuar un acto rememorativo de índole superior al del mundo experimental o productivo. Sin embargo, el clima de redención que tiene el ensayo de Adorno no nos deja olvidar los nombres de los que él mismo depende, que aquí no es necesario decir. Esta percepción es la del profesor argentino, que ve en ese drama de presencias ausentes el propio drama de una cultura nacional que no puede depender de la forma ensayo para salvarse pero que sin la forma ensayo pierde su prognosis política y la memoria vital de su propio recorrido.
Es que el ensayo –según el ensayo sobre el ensayo de Adorno- hurga precisamente en esa vacilación entre la naturaleza y la cultura, entre la ciencia y el arte, pues tomado por esa tensión descubre que el pensamiento no puede ser homólogo a las cosas, que su forma está destinada a interrumpirse y proceder a los saltos, trabajando sobre su propia conciencia de no-identidad con lo que él mismo va rastreando en los objetos. Mediador entre retórica y el lenguaje físico del objeto, frente a la palabra científica, el ensayo preserva los restos comunicativos del antiguo llamado a la retórica. Y su forma está destinada a tratar ese único tema. La actualidad del ensayo es la de lo anacrónico. Con esta fórmula adorniana que, horror, repetimos de manera amorfa, se querría revelar que la autoconciencia del ensayo surge en momentos inciertos, para recordar lo que el ensayo no resuelve: o es un género superpuesto a todos los demás, o comparte un modesto sitio enumerativo de límites asegurados, de modo que alguien podría una vez escribir un ensayo, luego una crónica, luego un informa científico.
Pero sería mejor llamar ensayo a lo que hace siempre el escribir, referido al gesto fatal de escritura, al modo de ponerla en formas o impedir que la forma se torne un homólogo simulado del objeto que habla. Las formas del ensayo que se van cayendo y desprendiendo de su engarce con la retórica invisible del mundo, se van tornando retórica avistable, fijada en cartabones que no son un régimen de metáforas o de interpelaciones, sino de disposición de lo escrito en actos de habla, haciendo lo que suele llamarse cosas con palabras. Y aquí es el memorándum lo que le espera al ensayo cuando agota su retórica sin reencontrar la forma viva de las prácticas. El sosiego del memorándum es congelar una misa de palabras que se disponen en casilleros que persignan la memoria. No hay que afligirse por ello, pues toda forma final que vive comprimida, es testigo de un pasado que sin ella no podría seguir errando en libertad. Es la lejana memoria autónoma que vive en el orden circular del memorándum. Escrito para decir solamente lo que se quiere decir, desoladoramente igual a sí mismo, inscripto en un tiempo fijo y un espacio finito, el memorándum puede ser visto como el establecimiento retórico de una cárcel que puede ser relevante al recordarnos el origen del pensamiento entre grilletes y voces de mando.
Por eso, sin la experiencia real de esas largas cárceles no existe el ensayo. Por lo menos si lo queremos entender como un llamado urgente para muchos de nosotros, en el reaprendizaje y recomienzo de un habla. No en vano gracias a la experiencia penal se han escrito libros como cuadernos o memorias de la cárcel o películas como un condenado a muerte se escapa.
Hay mucho que rescatar en los brebajes de la cultura argentina, en la que también actúa la cultura de los profesores, lo que ellos escriben, lo que ellos piensan, lo que ellos hablan. El ensayo a nada obliga y contra nadie se dispone, pero está siempre en el lugar donde hay que recordar algo que no puede repararse gracias a sus oficios. Porque su oficio es el de admitir una resta en lo que afirma con denuedo, y por eso enoja a quien le cree decidido en su arbitrio y a quien lo ve demasiado frágil en sus afirmaciones. Pero su fuerza es la que vive en su facultad de convocar, hasta por memorándum, los nombres más diversos y tomarles con alegrías sus dichos, mientras de tanto en tanto, disimulando ser un descendiente, un supérstite o un adulador, el ensayo produce una obra plena y sin débitos, amiga igualitaria de todas las que antes había saludado temeroso. Aún en medio de esta crisis profunda del país argentino, debemos trabajar para ese honroso momento. Sea lo que sea el ensayo, la indecisión sobre su destino es uno de sus temas favoritos. Es el estadio de un entrenamiento con el cual se fabrican las palabras que perduran en la vida. Y no hay que resignarse a que los profesores argentinos creamos que no vamos a ser nosotros quienes las escribamos, porque aún en la galerna puede ser que algo digno nos espere.
———————–
Publicado originalmente en Boletín/10, Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria, Universidad Nacional de Rosario, diciembre 2002; pp. 9-23. Leído en el Coloquio “Retóricas y políticas del ensayo”, Rosario, 1 al 3 de agosto de 2001. Republicado en Alberto Giordano, editorial. El ensayo en la cultura argentina desde los 80. Santiago: mimesis, 2019.
Fotografía: Escritorio de Horacio Gonzáles, de Ximena Talento. Agradecemos a la editorial Palinodia por permitirnos usar la fotografía, tomada para el número 13 de la revista Papel máquina, dedicada a Horacio González.