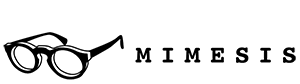Hay ciertos escaparates de Londres que siempre atraen a una multitud. La atracción no reside en los artículos terminados sino en las prendas gastadas que se están remendando. La multitud observa a las mujeres mientras trabajan. Sentadas detrás del cristal dan puntadas invisibles a pantalones agujereados por las polillas. Y esta imagen familiar puede servir de ilustración para este artículo ya que así se sien tan en el escaparate nuestros poetas, dramaturgos y novelistas a realizar su trabajo ante la mirada curiosa de los críticos. Pero a diferencia de la multitud de la calle, los críticos no se contentan con observar en silencio; comentan en voz alta el tamaño de los agujeros, la destreza de los trabajadores y aconsejan al público sobre cuáles de los artículos del escaparate es el mejor para adquirir. El propósito del presente artículo es suscitar el debate sobre el valor de la labor de los reseñadores —para los escritores, para el público, para los reseñadores y para la literatura—. Pero primero ha de hacerse una salvedad —«reseñador» aquí se refiere a aquel que reseña literatura creativa: poesía, drama, narrativa; no al que reseña obras de historia, política o economía—. La de este último es una labor diferente y por motivos en los que no entraremos aquí la desarrolla en general tan adecuada y admirablemente que su valor no está en cuestión. Entonces ¿tiene en la actualidad el reseñador que hace reseñas de literatura creativa algún valor para el escritor, para el público, para el reseñador y para la literatura? Y de ser así, ¿cuáles? Y si no es así, ¿cómo podría cambiarse su función para hacerla provechosa? Abordaremos estas cuestiones complejas y comprometidas dando un vistazo a la historia de la crítica pues ello puede ayudar a definir la naturaleza de las reseñas en el momento presente.
Puesto que las reseñas nacieron con los periódicos, esa historia es corta. Hamlet no fue reseñado, ni tampoco El Paraíso perdido. Había críticas pero críticas expresadas de palabra por el público en el teatro y por otros escritores en tabernas y gabinetes privados. La crítica impresa apareció, probablemente de forma cruda y primitiva, en el siglo XVII. Es cierto que el siglo XVIII resuena con los gritos y abucheos del crítico y su víctima. Pero hacia finales del siglo XVIII se produjo un cambio —el cuerpo de la crítica parece dividirse entonces en dos partes—. El crítico y el reseñador se repartieron el país entre ellos. El crítico —que el Doctor Johnson sea quien lo represente— se dedicó al pasado y a los principios; el reseñador tomó la medida a los libros nuevos según salían de la imprenta. A medida que fu e avanzando el siglo XIX, estas funciones se fueron diferenciando cada vez más. Estaban los críticos —Coleridge, Matthew Arnold— que se tomaban su tiempo y espacio; y estaban los «irresponsables» y en su mayoría anónimos reseñadores que tenían menos tiempo y espacio y cuya difícil tarea era en parte informar al público, en parte hacer una crítica del libro y en parte anunciar su existencia.
De este modo, aunque el reseñador del siglo XIX se parece mucho a su representante vivo, ambos tienen ciertas diferencias importantes. Una diferencia la apunta el autor de la historia de The Times: «Los libros reseñados eran menos pero las reseñas eran más extensas que ahora… Hasta una novela podía tener dos columnas o más» —se refiere a mediados del siglo XIX—. Esas diferencias son muy importantes tal como se verá más adelante. Pero merece la pena detenerse un momento a examinar otros resultados de la reseña que se manifestaron por primera vez entonces aun que no son de ningún modo fáciles de resumir; esto es, el efecto de la reseña en las ventas del autor y en la sensibilidad del autor. Una reseña tenía sin duda u n gran efecto sobre las ventas. Thackeray, por ejemplo, decía que la reseña del Times de Esmond había parado en seco las ventas del libro. La reseña también tenía un efecto enorme pero menos calculable sobre la sensibilidad del autor. El efecto sobre Keats es notorio; también sobre el sensible Tennyson. No sólo modificó sus poemas siguiendo la orden del reseñador sino que hasta llegó a considerar el marcharse de Inglaterra y, según un biógrafo, quedó sumido en tal desesperación por la hostilidad de los reseñadores que durante una década su estado de ánimo, y en consecuencia su poesía, se vio cambiado por aquéllos. Pero también afecta a los fuertes y seguros de sí mismos. «¿Cómo puede un hombre como Macready», se preguntaba Dickens, «soliviantarse y encolerizarse y ofenderse por estos piojos de la literatura (los «piojos» son los escritores de los dominicales), criaturas emponzoñadas con forma de hombre y corazón de demonio?». Sin embargo, a pesar de ser piojos, cuando «lanzan sus flechas de pigmeos», hasta Dickens con todo su genio y magnífica vitalidad no puede evitar preocuparse; y tiene que hacer una promesa para superar su rabia y «lograr la victoria al mostrarse indiferente e invitarles a que sigan silbando».
Cada uno a su manera, tanto el gran poeta como el gran novelista admiten el poder del reseñador del siglo XIX; y es seguro asumir que detrás de ellos habría una miríada de poetas y novelistas menores, ya fuera de la variedad sensible o de la fuerte, que estarían todos afectados exactamente del mismo modo. Este modo es complejo y difícil de analizar. Tennyson y Dickens están tan enfadados como humillados; y además se avergüenzan de sí mismos por sentir tales emociones. El reseñador era un piojo; su picadura era despreciable; sin embargo su picadura resultaba dolorosa. Su picadura hería la vanidad; dañaba la reputación; perjudicaba las ventas. Sin lugar a dudas en el siglo XIX el reseñador era un insecto formidable; tenía un poder considerable sobre la sensibilidad del autor y sobre el gusto del público. Podía herir al autor y podía persuadir al público tanto para comprar como para dejar de comprar.
II
Después de haber puesto en movimiento a los protagonistas y perfilar aproximadamente sus funciones y poderes, lo siguiente que ha de hacerse es preguntar si lo que era cierto entonces lo sigue siendo ahora. A primera vista parece que ha habido pocos cambios. Todos los protagonistas siguen con nosotros —crítico, reseñador, autor y público— con casi las mismas relaciones. El crítico sigue separado del reseñador; la función del reseñador es en parte seleccionar la literatura actual; en parte anunciar al autor; en parte in formar al público. No obstante, ha habido un cambio, y se trata de un cambio de la mayor importancia. Parece haberse hecho sentir en los últimos años del siglo XIX. Lo resumen las palabras del historiador del Times citado antes: «… se produjo una tendencia hacia reseñas más breves y menos distanciadas en el tiempo». Pero hubo otra tendencia; no sólo se hicieron las reseñas más breves e inmediatas sino que aumentaron enormemente en número. El resultado de estas tres tendencias fue de la mayor importancia. Fue de hecho catastrófico; conjuntamente han producido la decadencia y caída de las reseñas. Al ser más rápidas, más breves y más numerosas, el valor de las reseñas se ha reducido hasta —¿es exagerado decir hasta desaparecer?—. Pero tengamos una cosa en cuenta. Las personas afectadas son el autor, el lector y el editor. Colocados en este orden, preguntémonos en primer lugar cómo han afectado estas tendencias al autor, ¿por qué la reseña ha dejado de tener valor para él? Para ser breves, supongamos que el valor más importante de una reseña para el autor es el efecto sobre él como escritor —que le proporciona la opinión de un experto acerca de su obra y que le permite juzgar aproximadamente hasta qué punto ha triunfado o fracasado como artista—. Esto ha quedado destruido casi por completo con la multiplicidad de reseñas. Ahora que tiene sesenta reseñas cuando en el siglo XIX tenía quizá seis, descubre que no existe esa cosa llamada «una opinión» sobre su obra. El elogio anula el reproche y el reproche el elogio. Existen tantas opiniones distintas sobre su obra como reseñadores. Llega pronto a no hacer caso ni a elogios ni a reproches; son igualmente inútiles. Valora la reseña únicamente por el efecto sobre su reputación y el efecto sobre sus ventas.
La misma causa también ha mermado el valor de la reseña para el lector. El lector le pide al reseñador que le diga si el poema o la novela son buenos o malos para decidir si comprarlos o no. Sesenta reseñadores le aseguran a la vez que es una obra maestra —y que no tiene valor—. El choque de opiniones totalmente contradictorias hace que se anulen unas a otras. El lector suspende su juicio; espera la oportunidad de ver el libro por sí mismo; con gran probabilidad se olvidará de él y los siete chelines y seis peniques seguirán en su bolsillo.
La variedad y diversidad de opiniones afecta del mismo modo al editor. Consciente de que el público ya no se fía de los elogios ni de los reproches, el editor se ve reducido a imprimir unos junto a otros: «Esta es… poesía que se recordará de aquí a un siglo…»; «Hay varios fragmentos que ponen enfermo», por citar ejemplos reales; a lo cual añade muy naturalmente a título personal, «¿Por qué no lo lee usted mismo?». Esta pregunta basta de por sí para demostrar que reseñar tal como se hace en la actualidad ha fracasado en todos sus objetivos. ¿Por qué molestarse en escribir reseñas o en leerlas o en citarlas si al fin y al cabo el lector tiene que decidir la cuestión por sí mismo?
III
Si el reseñador ha dejado de tener valor para el autor y para el público, parece un deber ciudadano suprimirlo. Y, en efecto, el reciente fracaso de ciertas revistas que contienen casi exclusivamente reseñas parece demostrar que por el motivo que sea, tal será su destino. Pero merece la pena verlo en persona —todavía hay una apuesta de reseñas breves incluida en los grandes diarios y semanarios políticos— antes de que sea borrado de la existencia para ver lo que está todavía tratando de hacer; por qué le resulta tan difícil hacerlo; y si quizás no hay algún elemento de valor que debería conservarse. Pidamos al reseñador que ilumine la naturaleza del problema tal como él lo ve. Nadie está mejor cualificado para hacerlo que Harold Nicolson. El otro día se ocupaba de los deberes y las dificultades del reseñador tal como él las ve. Empezaba diciendo que el reseñador, que es «algo muy distinto del crítico», está «impedido por la naturaleza hebdomadaria de su tarea» —en otras palabras, tiene que escribir demasiado y demasiado a menudo—. Continuaba con la definición de esa tarea. «¿Ha de relacionar cada libro que lee con los principio seternos de la excelencia literaria? Si lo hiciera, sus reseñas serían un largo lamento. ¿Ha de considerar meramente al usuario de las bibliotecas y decirle a la gente lo que puede resultarle agradable de leer? Si lo hiciera, estaría sometiendo su propio nivel de gusto en un grado que no es muy estimulante. ¿Cómo actuar?». Puesto que no puede referirse a los principios eternos de la literatura; puesto que no puede decirle al usuario de las bibliotecas lo que le gustaría leer —eso sería una «degradación de la mente»—, sólo hay una cosa que pueda hacer: puede salirse p o r la tangente. «Evito los dos extremos. Me dirijo a los autores de los libro s que reseño; quiero decirles por qué me gusta o disgusta su obra; y confío en que de este diálogo el lector corriente obtenga alguna información» .
Esta declaración es honrada y su honradez es clarificadora. Demuestra que la reseña se ha convertido en la expresión de una opinión individual, dada sin intentar referirla a «principio seternos» por un hombre que va con prisa, que está limitado por el espacio, del que se espera que en ese pequeño espacio atienda a muchos intereses distintos; que está molesto porque sabe que no está cumpliendo con su tarea; que duda en qué consiste tal tarea; y que finalmente se ve obligado a salirse por la tangente. Ahora bien, aunque el público sea obtuso, no es tan iluso como para invertir siete chelines y seis peniques siguiendo el consejo de un reseñador que escribe en tales condiciones; y aunque el público sea corto, no es tan cándido como para creer en los grandes poetas, los grandes novelistas y las obras que hacen época descubiertos semanalmente en tales condiciones. Esas son las condiciones no obstante; y hay buenos motivos para pensar que serán más drásticas en el transcurso de unos pocos años. El reseñador ya es un cabo inadvertido en la cola de la cometa política. Pronto será reducido del todo a la inexistencia. Su trabajo lo hará —en muchos periódicos ya lo hace— un empleado competente armado con unas tijeras y cola al que (posiblemente) llamarán el Resumidor. El Resumidor escribirá un breve informe sobre el libro; resumirá la trama (si es una novela); elegirá unos cuantos versos (si es poesía); citará unas cuantas anécdotas (si es una biografía). A esto, lo que queda del reseñador —quizá se le conocerá como el Probador— le pondrá un sello —un asterisco para indicar aprobación y una daga para indicar desaprobación—. Este in forme —este producto del Resumidor con su Sello— servirá en lugar del actual gorjeo discordante y distraído. Y no hay razón para pensar que servirá a dos de las partes concernidas peor que el sistema actual. Al usuario de las bibliotecas se le dirá lo que quiere saber —si el libro es del tipo de libro de los que se sacan de la biblioteca—; y el editor reunirá asteriscos y dagas en lugar de molestarse en copiar frases alternas de elogio e insulto en las que ni él ni el público cree. Puede que ambos ahorren algo de tiempo y dinero. Sin embargo hay otras dos partes que han de ser consideradas —la del autor y el reseñador—, ¿Qué significará para ellos el sistema del Resumidor y el Sello?
Consideremos primero al autor —su caso es el más complejo, pues su organismo es el más altamente desarrollado—. Durante los aproximadamente dos siglos que ha estado expuesto a los reseñadores, sin duda ha formado lo que puede llamarse conciencia de reseñador. En su mente está presente un personaje conocido como «el reseñador». Para Dickens era un piojo armado con flechas de pigmeo con el cuerpo de un hombre y el corazón de un demonio. Para Tenny son era incluso más formidable. Es cierto que los piojos son tantos hoy en día y pican tantísimas veces que el autor está relativamente inmunizado contra su veneno —ahora ningún autor insulta a los reseñadores tan gravemente como Dickens ni les obedece tan sumisamente como Tennyson—. Sin embargo, hay exabruptos en la prensa incluso ahora que nos llevan a creer que el colmillo del reseñador todavía está envenenado. ¿Pero a qué parte afecta su picadura? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la alteración que provoca? Es una cuestión compleja pero quizás podamos hallar algo que sirva como respuesta sometiendo al autor a una sencilla prueba. Tomemos a un autor sensible y coloquémosle delante una reseña hostil. Pronto aparecen los síntomas de dolor y rabia. A continuación le decimos que nadie salvo él leerá esos insultantes comentarios. En cinco o diez minutos ha desaparecido por completo el dolor que habría durado una semana y ocasionado un profundo rencor si el ataque hubiera sido hecho público. La fiebre baja y vuelve la indiferencia. Esto demuestra que la zona sensible es la reputación; lo que la víctima temía era el efecto del insulto en la opinión que la demás gente tiene de él. Además teme el efecto del insulto en su bolsillo. Pero la sensibilidad del bolsillo está en la mayoría de los casos menos desarrollada que la sensibilidad de la reputación. En cuanto a la sensibilidad del artista —su opinión personal de su propia obra—, no se ve afectada por nada bueno ni malo que el reseñador diga acerca de ella. No obstante la sensibilidad de la reputación es todavía alta; y por tanto tardaremos algún tiempo en persuadir a los autores de que el sistema del Resumidor y el Sello es tan satisfactorio como el sistema de reseñas actual. Dirán que tienen «reputación» —vesículas de o p in ión formadas por lo que los demás piensan acerca de ellos—; y estas vesículas se hinchan o deshinchan según lo que se publica sobre ellos. Sin embargo, en las circunstancias actuales se acerca el momento en que hasta el autor creerá que nadie piensa mejor o peo r de él porque sea alabado o denostado en letra impresa. Pronto se dará cuenta de que sus intereses —el deseo de fama y fortuna— son atendidos tan eficazmente por el sistema del Resumidor y el Sello como por el sistema de reseñas actual. Pero incluso habiéndose alcanzado esta fase, puede que el autor todavía tenga algún motivo de queja. El reseñador en efecto servía para algún fin además de hinchar las reputaciones y estimular las ventas. Y Nicolson ha puesto el dedo en la llaga. «Quiero decirles por qué me gusta o me disgusta su obra». El autor quiere saber por qué a Nicolson le gusta o le disgusta su obra. Se trata de u n deseo sincero que sobrepasa la prueba de la privacidad. Cerremos puertas y ventanas; echemos las cortinas. Asegurémonos de que no se deriva de ello fama ni fortuna e incluso así saber lo que un lector honrado e inteligente piensa sobre su obra es para el escritor u n asunto del mayor interés.
IV
En este punto volvamos una vez más al reseñador. No hay duda de que su posición en el momento presente, a juzgar tanto por los comentarios sinceros de Nicolson como de la evidencia interna de las reseñas mismas, es extremadamente insatisfactoria. Ha de escribir apresuradamente y hacerlo con brevedad. La mayoría de los libros que reseña no merecen un garabato sobre el papel —es baladí relacionarlos con «principios eternos»—. Sabe además, como Matthew Arnold ha señalado, que incluso si las circunstancias fuesen favorables, es imposible para los vivos juzgar las obras de los vivos. Han de pasar años, muchos años según Matthew Arnold, antes de que sea posible formular una opinión que no sea «sólo personal, pero personal con pasión». Y el reseñador tiene una semana. Y los autores no están muertos sino vivos. Y los vivos son amigos o enemigos, tienen esposa y familia, personalidad e ideas políticas. El reseñador sabe que tiene obstáculos, distracciones y prejuicios. Pero aunque sepa todo esto y tenga pruebas en las amplias contradicciones de la opinión contemporánea de que es así, ha de someter una sucesión perpetua de libros nuevos a una mente tan incapaz de aceptar una impresión nueva o de hacer un comentario desapasionado como un viejo trozo de papel secante en el mostrador de una oficina de correos. Ha de reseñar pues ha de vivir; y ha de vivir, puesto que la mayoría de reseñadores procede de la clase cultivada, según el nivel de esa clase. Por tanto ha de escribir a menudo, y ha de escribir mucho. Según parece, existe un único alivio para el horror: que disfruta diciéndoles a los autores por qué le gustan o disgustan sus libros.
V
El único aspecto de escribir reseñas de valor para el reseñador mismo (con independencia del dinero que gana) es el único aspecto que resulta de valor para el autor. El problema entonces es cómo conservar este valor —el valor del diálogo, como lo llama Nicolson— y juntar a ambas partes en una unión que sea provechosa para las mentes y los bolsillos de ambas. No debería resultar un problema difícil de resolver. La profesión médica ha mostrado el camino. Con algunas diferencias, podría imitarse la práctica médica —existen muchas similitudes entre el médico y el reseñador, entre el paciente y el autor—. Entonces que se eliminen los reseñadores a sí mismos, o la reliquia que queda de ellos, como tales y que se reencarnen como médicos. Podría elegirse otro nombre —consultor, expositor o comentador—; se podría dar alguna credencial, los libros escritos más que los exámenes aprobados; y hacerse pública una lista de aquellos dispuestos y autorizados para ejercer. Entonces el escritor sometería su obra al juez de su elección; se concertaría una cita y se haría una entrevista. Con total privacidad y cierta formalidad —los honorarios, sin embargo, serían lo suficiente para asegurar que la entrevista no degenera en una charla de café— se encontrarían médico y escritor; y tendrían una hora de consulta sobre el libro en cuestión. Hablarían seria y privadamente. En primer lugar esta privacidad sería una inmensa ventaja para ambos. El consultor podría hablar sincera y abiertamente porque desaparecería el miedo de que afectara a las ventas o que hiriera los sentimientos. La privacidad reduciría las tentaciones del escaparate —la tentación de recortar una silueta, de pagar a muchos—. El consultor no tendría un usuario de biblioteca al que in formar y considerar; ni un público lector al que impresionar y divertir. Así podría concentrarse en el libro mismo y en decirle al autor por qué le gusta o le disgusta. El autor se beneficiaría igualmente. Una hora de conversación privada con un crítico de su elección sería incalculablemente más valiosa que las quinientas palabras de crítica mezcladas con materia extraña que se le asignan ahora. Podría exponer los hechos. Podría señalar sus dificultades. Ya no sentiría, como ahora sucede tan a menudo, que el crítico habla de algo que él no ha escrito. Además, tendría la ventaja de ponerse en contacto con una mente culta que alberga otros libros e incluso otras literaturas y por tanto otros principios; con un ser humano vivo, no con un ser detrás de una máscara. Muchos demonios perderían los cuernos. El piojo se convertiría en persona. Poco a poco la «reputación» del escritor se desprendería. Se libraría de ese pesado apéndice y sus irritable s con secuencias —tales son algunas de las obvias e indiscutibles ventajas que aseguraría la privacidad—.
Después está la cuestión financiera. ¿Sería la profesión de expositor tan lucrativa como la profesión de reseñador? ¿Cuántos autores hay que desearían tener una opinión informada sobre su obra? La respuesta a esto se oye a gritos a diario en el despacho de cualquier editor o en la saca del correo de cualquier autor. «Deme un consejo», repiten, «hágame una crítica». El número de autores que buscan críticas y consejo sinceramente, no para anunciarse sino porque su necesidad es aguda, es prueba sobrada de la demanda. ¿Pero pagarían al médico unos honorarios de tres guineas? Cuando descubrieran, como harían sin duda, lo mucho más que hay en una hora de conversación, incluso al precio de tres guineas, que en la carta apresurada que ahora sacan por la fuerza al agobiado lector del editor, o las quinientas palabras que son todo con lo que cuentan del distraído reseñador, hasta el indigente pensaría que es una inversión que merece la pena. Y no sólo son los jóvenes y necesitados quienes buscan consejo. El arte de escribir es difícil; en todas las etapas la opinión de un crítico impersonal y desinteresado sería del más alto valor. ¿Quién no empeñaría la tetera familiar para poder hablar con Keats una hora sobre poesía, o con Jane Austen sobre el arte de la narrativa?
VI
Finalmente queda la más importante aunque la más difícil de todas estas preguntas: ¿Qué efecto tendría la supresión del reseñador en la literatura? Ya se han sugerido algunas razones para pensar que la rotura del escaparate con tribuiría a una mejor salud de esa diosa distante. El escritor se retiraría a la penumbra de su estudio; ya no continuaría su difícil y delicada tarea como sastre remendón en Oxford Street, con una horda de reseñadores con la nariz pegada al escaparate y comentando a la multitud de curiosos cada puntada. Por tanto su timidez disminuiría y su reputación se secaría. Sin que le dieran bombo unos u otros, un momento entusiasmado y al otro deprimido, podría dedicarse a su trabajo. Eso contribuiría a que escribiera mejor. De nuevo el reseñador, que ahora tiene que ganarse la vida haciendo cabriolas en un escaparate para divertir al público y anunciar su destreza, sólo tendría que pensar en el libro y en las necesidades del escritor. Eso contribuiría a mejorar la crítica.
Pero podría haber otras ventajas más positivas. Al eliminar lo que ahora pasa por crítica literaria —esas pocas palabras dedicadas a «por qué me gusta o disgusta este libro»— el sistema del Resumidor y el Sello ahorraría espacio. En el transcurso de un mes o dos posiblemente se podrían ahorrar cuatro o cinco mil palabras. Y un editor con ese espacio a su disposición podría no sólo expresar su respeto por la literatura sino en verdad demostrarlo. Podría emplear ese espacio, incluso en un diario o semanario político, no en estrellas y notas de redacción sino en contribuciones sin firma y no comerciales —en ensayos, en crítica—. Puede que haya un Montaigne entre nosotros —un Montaigne cortado ahora en inútiles lonchas de mil a mil quinientas palabras a la semana—. Dando tiempo y espacio podría revivir y con él una forma de arte admirable y ahora casi extinta. O podría haber un crítico entre nosotros—un Coleridge, un Matthew Arnold—. A hora está desperdiciándose, como Nicolson ha explicado, en un montón misceláneo de poesía, obras teatrales, novelas, todo para reseñarlo en una columna para el miércoles próximo. Dando cuatro mil palabras, incluso dos veces al año, el crítico podría surgir, y con él aquellos principios, aquellos «principios eternos», que si nunca se hace referencia a ellos, lejos de ser eternos dejan de existir. ¿No sabemos todos que A escribe mejor o puede que peor que B? ¿Pero es eso todo lo que queremos saber? ¿Es eso todo lo que deberíamos preguntar?
Pero para resumir, o más bien para apilar un montoncito de conjeturas y conclusiones al final de estos comentarios dispersos para que alguien lo derribe. Sostenemos que la reseña aumenta la timidez y disminuye la fuerza. El escaparate y el espejo inhiben y confinan. Al sustituirlos por la discusión —una discusión desinteresada y valiente—, el escritor ganaría en amplitud, en profundidad, en dominio. Y este cambio a la larga afectaría a la mente del público. Su objeto favorito de burla, el autor, ese híbrido entre pavo real y simio, no recibiría su escarnio y en su lugar habría un oscuro trabajador digno de respeto que hace su trabajo en la penumbra de un estudio. Surgiría una nueva relación, menos bella y menos personal que la antigua. De ella podría derivarse un nuevo interés en la literatura, un nuevo respeto por la literatura. Y, ventajas económicas aparte, ¡qué rayo de luz traería esto, qué rayo de puro sol traería el público crítico y hambriento a la penumbra del estudio!
__________
Ensayo publicado como panfleto por Hogarth Press (2 de noviembre de 1939). Traducido por Miguel Ángel Martínez-Cabezas y publicado en Virginia Woolf, Leer o no leer y otros escritos, Madrid, Abada, 2013, pp. 199-220. Tomado de scribd.
Imagen: Xilografía en blanco y negro de Vanessa Bell diseñada para Monday or Tuesday, de Viriginia Woolf, publicado por Hogarth Press en 1921. Extracto.