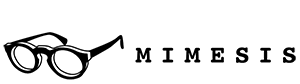Se llamaba Tomás. Era un pibe raro.
Flaco –chupado en los pómulos sobre todo– y pálido, parecía una especie de Sid Vicious con el pelo largo y grasoso de Johnny Ramone. Gesticulaba mucho y fumaba como un escuerzo, un pucho tras otro. Cuando discutía, se le encendía la mirada detrás de esos anteojos de marco grueso que usaba y sentías que toda su energía estaba puesta ahí, en ese momento. Defendía sus argumentos con fervor y no dudaba en levantar la voz si la discusión lo requería. Te miraba tan fijo que te intimidaba y siempre tenía una respuesta para todo. Era bravo.
Lo conocí una vez que me compró dos libros de Fogwill y uno de Cormac McCarthy. Me dijo que vendía libros por internet y que tenía un catálogo exquisito.
A mí me sorprendió que un librero me comprara libros para revender –sé que vendo barato, aunque tampoco tanto–, pero más me sorprendió –y me divirtió– su soberbia. Así que nos quedamos charlando de libros. Hablamos de Cheever, de Yates, de Eudora Welty, de Purdy y de otros yanquis menos conocidos. Nos fuimos midiendo y toreando con nuestros conocimientos hasta que en un momento nos relajamos –sospecho que nos debemos haber sentido algo así como pares– y nos terminamos despidiendo casi con un abrazo.
Esa noche me metí en su página web y vi que tenía un gran catálogo, aunque bastante diferente al mío. Había cosas increíbles en literatura y filosofía, pero también mucho medievalismo, Segunda Guerra Mundial y biografías de escritores y músicos.
La segunda vez que nos vimos me contó cómo hacía para sostener ese catálogo. Tomás se caminaba toda la calle Corrientes, los parques y algunas librerías de barrio, y compraba ahí los libros que se les escapaban a los libreros.
Es decir, Tomás compraba caro. Lo cual era un gran error, me atreví a sugerirle una vez que nos juntamos a tomar unas cervezas. Porque la única manera en la que una librería de usados es viable es con la compra al por mayor. Esto la gran mayoría de los libreros lo sabe. Pero a Tomás, por alguna razón, no le cerraba.
Entonces veía un Mímesis a doscientos pesos y lo compraba y lo ponía en internet a quinientos. Eso hacía. Y si a Fondo de Cultura se le ocurría reeditarlo, él lo tenía más caro que un ejemplar nuevo. Porque no sólo compraba caro, sino que, además, les ponía el precio que él creía que debían tener los libros, no el precio de mercado.
Era un romántico. Se negaba a aceptar que más allá de la calidad, la belleza y la magia de un texto, los libros son una mercancía y tienen un precio fijado por las editoriales, la oferta y la demanda.
A veces pasaba que era el único que tenía un libro en la web, entonces su precio se inflaba. Así fue como infló a McCarthy, a Ellroy, a Jim Thompson, a Hašek, a Spanbauer, a Erri de Luca y a muchos más.
Tomás decía:
–Yo laburo con catálogo –y levantaba apenas el mentón, con el pucho en la mano o entre los dientes, altanero, muy orgulloso de su librería.
Es verdad. Nunca faltaba Faulkner, ni Saer, ni Céline, pero tampoco faltaban los yanquis que sólo él conocía, y que habían editado Circe o El Aleph en los noventa. Algunos se terminaban haciendo famosos tiempo después cuando salía una nota de Fresán o de Forn en Página/12 y todos los lectores de novedades salían a buscarlos como locos. Así fue como descubrieron a Amy Hempel, a Lydia Davis, a Coover, a Lorrie Moore y a Joyce Carol Oates –que en un principio salía en esas ediciones malísimas de Grijalbo o Tiempo Contemporáneo y ahora sale por Alfaguara–.
Una vez compró El tercer libro sobre Ajim de Uwe Johnson y yo le dije:
–A Uwe Johnson no lo conoce ni la vieja. Apenas saben quién es en Berlín.
–No importa –me dijo–, ya le va a caer el novio.
Y lo tuvo dos años hasta que apareció un tipo y se lo compró.
Además tenía libros sobre temas demasiado específicos; libros como, digamos, La historia de la representación del demonio en Europa del Este entre 1520 y 1532, escrito por un húngaro de apellido impronunciable y publicado por alguna editorial española ya desaparecida. Yo miraba ese libro y pensaba que hasta que apareciese el tipo que justo lo estuviera buscando y que además tuviera la plata para pagarlo, iban a pasar mil años.
Eso era. Esa era su librería.
Todo iba más o menos bien hasta que en un momento pasaron dos cosas.
Primero se abrieron las importaciones y las librerías de nuevos empezaron a traer y a publicar en la web libros a la mitad de lo que él pedía. Porque antes, cuando Eterna Cadencia o Del Mármol traían dos ejemplares de la Poesía completa de Idea Vilariño en Lumen, él se los compraba los dos a trescientos pesos cada uno y los publicaba en MercadoLibre a setecientos.
Esa fue una.
La otra cosa que pasó fue más particular y mucho más interesante.
Yo hacía tiempo que no lo veía, pero sí lo seguía por las redes y por su página web. La cuestión es que Tomás empezó a obsesionarse con armar el catálogo perfecto. Es decir, no sólo tendría a los mejores escritores, sino que sólo vendería, de ellos, sus mejores libros. Por lo que de Donoso tenía sólo El obsceno pájaro de la noche y El lugar sin límites, de Piglia sólo los ensayos, de Bukowski los poemas, de Kordon los cuentos, y así con todos. Y además, como si esto fuera
poco, tenía sólo las mejores traducciones. De El sonido y la furia tenía la de Floreal Mazía en la colección de Los Libros del Mirasol de Fabril; de G. de John Berger, la de Pepe Bianco; de Moby Dick era la de Pezzoni, en esa hermosa edición del Fondo Nacional de las Artes en dos tomos. De Los hermanos Karamázov, la de Vidal en Cátedra, y de Berlin Alexanderplatz, la de Miguel Sáenz en Destino.
La búsqueda se volvía más ardua mientras su catálogo se reducía más y más.
Es verdad, a veces buscabas en internet un libro imposible como La estética de la resistencia de Peter Weiss o En el corazón del corazón del país de William Gass, y el único que lo tenía era él. Pero lo tenía a más de ochocientos mangos y los que lo podían pagar eran muy pocos.
Entonces todo empezó a derrumbarse. Tuvo que dejar la casa donde tenía la librería y que compartía con un amigo y se llevó los libros a lo de la novia. Tiempo después me enteré de que se había peleado con ella y que entregaba en un monoambiente en Once. Sus arranques de locura y profunda soledad se volvieron más frecuentes. Sus amigos se fueron alejando de él.
Le escribías un mensaje y no te contestaba en días. Se había vuelto aún más parco y hostil, y pasaba muchas horas solo, escribiendo. Maltrataba a los clientes que consideraba que no estaban a la altura del libro que se querían llevar, como si no sólo fuera exquisito a la hora de elegir qué libros vender, sino también al elegir a quién vendérselos. Una locura.
Un día ya no pudo sostener más la librería. Tenía que dejar el departamento en Once y no tenía a dónde ir. Entonces con la venta del Borges de Bioy se compró un pasaje a Brasil.
Unos días antes de irse juntó a sus dos mejores amigos –los únicos que le quedaban, los más fieles– y les ofreció dividirse entre los tres todos los libros de la librería. Elegirían uno por vez el libro que quisieran –habían hecho piedra papel o tijera para ver quién iba primero– y se turnarían para empezar cada ronda. Se los regalaba. No quería plata.
Cuando le tocó a él, eligió Europa Central de Vollmann, que era su libro favorito y que lo había tenido que poner a la venta porque no tenía para comer.
Después les dijo:
–Yo me elijo algunos más y después son todos para ustedes.
Estuvieron un buen rato. Los vio elegir, los aconsejó a cada uno por separado, les hacía sugerencias y les señalaba libros que sabía que les iban a interesar.
A veces, cuando uno elegía un libro que no era el que él pensaba que le convenía, le decía:
–¿Pero vas a dejar pasar este? –y le señalaba los Escritos críticos de Joyce en Lumen–. ¿Vos, que sos un joyciano de la primera época?
Debe haber sido un momento muy hermoso.
Uno de ellos me dijo que Tomás cada tanto le escribe desde una aldea hippie al norte de Bahía. Está descalzo y en cuero todo el año. Alquila tablas de surf a turistas en la playa. Está contento, parece. Dice que no extraña, pero seguro que lo debe envolver la nostalgia cuando se acuerda de esa librería ideal que alguna vez concibió y cuyo sueño no pudo sostener en el tiempo. Tal vez porque hay sueños tan perfectos que no tienen lugar en este mundo y que sólo son posibles en la cabeza de los locos y los solitarios como él.
Patricio Rago, es librero en Aristipo Libros. Se formó como lector en la calle Corrientes y en los puestos de Parque Centenario y Parque Rivadavia. Autor de Una tumba en el aire (2010) y Silenzio (2014). «El librero de la triste figura» fue tomado de su último libro, Ejemplares únicos (2019).
Imagen: Fragmento de El lector, de Ferdinand Hodler.