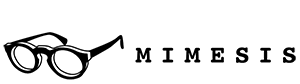La relación entre las dos palabras enlazadas en el título de esta nota está lejos de ser obvia, y más bien puede pensarse como un problema relativamente reciente en el marco de una historia mucho más extensa, que es la historia de la existencia misma de estas instituciones a las que llamamos universidades en la cultura de los países de Occidente, y que en números redondos tiene cerca de mil años. De ellos, en efecto, solo los últimos cien fueron testigos del laborioso intento por incorporar, en el modo de funcionamiento y en las formas de representación de estas instituciones, tradicionalmente elitistas, jerárquicas y excluyentes, algunos principios vinculados con los dos valores democráticos fundamentales de la libertad y de los derechos. Esas dos palabras, por cierto, aparecen empleadas, y más de una vez, en el más conocido de los documentos que nos dejó como legado la Reforma Universitaria de 1918: el Manifiesto Liminar –como se lo conoce– dado por “la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud-américa” el 21 de junio de aquel año.
La palabra “libertad” aparece ahí empleada, en efecto, varias veces, en frases celebérrimas como la que sostiene que “Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más”, o como la que, a continuación, dictamina, con optimismo típicamente progresista, que “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. En ocasiones, en la tradición reformista inaugurada por ese acontecimiento y ese documento, la idea de libertad se formula en una clave apenas diferente, usándose para ello una palabra de la que no sería errado afirmar que es el nombre mismo de la libertad en la gran tradición republicana: autonomía. El valor de la autonomía universitaria es en efecto, en la herencia de la Reforma de hace un siglo, un principio fundamental de la tradición universitaria argentina y latinoamericana (la Reforma fue un movimiento de dimensión continental, y su efecto fue muy decisivo en varios de los países de la América Latina, especialmente en Perú, en México y en Cuba), que en el último tiempo ha sido progresivamente capaz de ir desplazando el significado de esa expresión desde una acepción más clásicamente liberal (la de la autonomía como autonomía de) a otra más sugerentemente democrática: la de la autonomía como autonomía para.
La palabra “derecho”, por su parte, aparece en aquel documento fundamental con dos significados diferentes. Una vez para impugnar, en tono jaranero, el “derecho divino” de los profesores: para denunciar un derecho objetivo, pero ilegítimo, que formaba parte de los poderes instituidos que se trataba de cuestionar. La otra para proclamar, en tono reivindicativo, el “derecho de los estudiantes” a gobernar la Universidad: para postular un derecho subjetivo, pero legítimo, que formaba parte de las fuerzas instituyentes de un nuevo orden que se quería establecer. Lo que en cualquier caso está claro es que el “derecho” del que se trata en el Manifiesto es el derecho de los Universitarios, y de ningún modo el derecho a la Universidad que pudiera reivindicar algún actor exterior a la misma o diferente de los grupos sociales que tradicionalmente constituían su clientela. Sería solo con el correr de las décadas que podría empezar a plantearse la existencia de un derecho a la Universidad que tuviera como sujetos al conjunto de los ciudadanos de un país (y en particular de sus jóvenes) o incluso –y más innovadoramente respecto a un modo de pensarse la cuestión de los derechos que tradicionalmente ha tendido a decodificarlos en una clave individualista y liberal– al pueblo como sujeto colectivo.
Esta idea, en efecto, aparece formulada con mucha precisión por vez primera en el notable discurso de Ernesto Guevara en la ceremonia en la que recibe el Doctorado Honoris Causa en Pedagogía de la Universidad de Las Villas, en Cuba, el 28 de diciembre de 1959. En esa fecha tan temprana, ocho años y medio antes de dos movimientos estudiantiles tan importantes como el de París de mayo de 1968 y el de Tlatelolco de agosto del mismo año, que sin embargo no llegaron siquiera a rozar entre sus consignas una tan extraordinariamente radical, pidió el “Che” que la Universidad dejara de ser considerada un privilegio de los ricos y empezara a ser pensada “como un derecho de todo el pueblo cubano”. Esta poderosa declaración nos da el sentido en el que, me parece, debemos leer hoy la primera frase de la importantísima Declaración Final de la Segunda Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, UNESCO, reunida en Cartagena de Indias, Colombia, en el año 2008, que afirma que la educación superior es un bien público y social (o sea: una parte de la cosa pública, de la res publica, y no una materia transable en el mercado), un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados.
Este principio, ratificado una década después en la Declaración Final de la Tercera Conferencia Regional, reunida en Córdoba, Argentina, en coincidencia con las ceremonias de conmemoración del centenario de la Reforma de la que aquí hemos estado hablando, significa que los Estados deben garantizar, a través de políticas públicas activas y de las asignaciones presupuestarias correspondientes, el derecho efectivo de todos sus jóvenes, y más en general de todos sus ciudadanos, a realizar estudios superiores, y también el derecho de los pueblos (independientemente de que cada uno de los hijos de ese pueblo elija para sí, para su vida, un destino universitario o no: es obvio que la Universidad, para los ciudadanos, debe ser un derecho, no una obligación) a contar con universidades que formen los profesionales y produzcan los conocimientos –y lo uno y lo otro, desde ya, en los más altos estándares de calidad, sea como sea que esta bendita “calidad”, después, se mida– que esos pueblos necesitan para desarrollarse y para realizarse. Una universidad democrática, un sistema universitario democrático y un Estado con una política de educación superior democrática son una universidad, un sistema universitario y un Estado atentos a esta doble obligación.
Vivimos hoy, en América Latina, tiempos de oscuridad. La escena regional está dominada por un conjunto de gobiernos de derecha que han abandonado tanto la retórica como la orientación democratizante de las políticas públicas que habían promovido la mayor parte de nuestros gobiernos en los tres primeros lustros de este siglo, que no cuentan siquiera con la palabra “derecho” en el módico arsenal conceptual que movilizan en sus más bien pedestres piezas oratorias y a los que incluso la idea de desarrollo que recién indicábamos de pasada, y que desde los grandes descubrimientos de las ciencias sociales de los años centrales del siglo pasado es un patrimonio compartido de nuestras naciones, les resulta un resto ideológico anacrónico y fantasioso. En este marco, parece necesario no abandonar este principio importantísimo, que pudimos concebir en tiempos menos hostiles pero cuya vigencia no tenemos por qué apurarnos a declarar perimida, y sobre el que es preciso, por el contrario seguir insistiendo con la mayor fuerza, de la Universidad como un derecho fundamental de los individuos y de los pueblos.
_____
Eduardo Rinesi. Doctor en Filosofía. Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.