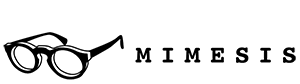Damos el pánico por supuesto, como si supiéramos de qué se trata, como si pudiéramos definirlo, controlarlo, prevenirlo, manipularlo de algún modo. Suscitarlo nutre saberes. Múltiples prácticas de violencia contienen acciones destinadas a tal resultado. Múltiples prácticas acompañan a la suscitación del pánico en terceras personas con la contención o inmunización propia, de quien perpetra el pánico en sus víctimas u oponentes. Las profesiones y prácticas de cuidado en general contemplan como condición para ser realizadas la inmunización o prevención del pánico en quien procede, sea sobre la niñez, o sobre la clínica, o en el liderazgo militar, o en la navegación o en cualquier otra situación previsible, programada o imprevista. Escenas documentales de los inicios de la aviación muestran cómo las personas debían ser persuadidas para abordar los primeros aviones de pasajeros. Hoy las tripulaciones de la aeronavegación deben repetir de modo litúrgico: “en caso de ser necesario, máscaras descenderán…” En la cultura profesional de la cirugía circula una noción práctica: a quien teme morir en la mesa de operaciones de modo irremediable no conviene operar. Quien en situaciones pánicas mantiene la serenidad y sabe qué hacer recibe el laurel que ornamenta al heroísmo así reconocido. No refiere meramente el pánico al miedo, la angustia, el temor, ni a ninguna de las afecciones que constituyen la subjetividad con sus graduaciones. El pánico es un exceso, una desmesura, un desborde de fuga violenta, ciega, del todo vulnerable a la autodestrucción que ocasiona la huida descontrolada. Se ejerce una fuerza desconocida para quien es víctima de tal condición. No hay otra situación comparable. Para desplegar fuerzas semejantes hacen falta fatigosos, disciplinados y prolongados entrenamientos o coacciones que superen en intensidad a la fuerza incontenible del pánico (como se hace para prevenir la deserción de cualquier práctica peligrosa cuando no se la acierta a enfrentar). Sin todo ello, el pánico extrae fuerzas no se sabe de dónde. La fisiología explica el sustrato neuro psico fisiológico. La huida es una reserva de la supervivencia. Desbordada, se convierte en su principal amenaza. Ante el peligro no hay otra prioridad que prevenir, evitar el pánico, o conducirlo si no hay otro remedio.
El pánico puede entenderse entonces como una reacción extrema adversativa ante un peligro de muerte inafrontable. El devenir evolutivo nos ha munido de tal recurso límite como mal menor frente a lo que no deja otra opción. Estructura uno de nuestros vínculos inter o trans especies. Uno de los rasgos de lo viviente es la capacidad adversativa que conserva la propia existencia ante aquello que pone en peligro su continuidad. La cultura como inteligencia consiste en dominar condiciones que en momentos precedentes de la evolución solo se podían afrontar adversativamente. Desde el fuego en adelante. Una vez que el fuego se volvió objeto de control y uso humano, dejó de ser causal de reacciones adversativas, hasta tanto que en cada oportunidad eventualmente ese control se pierde y nos encontramos frente a la amenaza del incendio en condiciones idénticas a las de las demás especies, y actuamos igual que ellas. Huimos con todas nuestras fuerzas. Nos arrojamos por una ventana de un piso veinte para morir por la caída. El control del fuego comprende el desarrollo de técnicas susceptibles de delimitar sus desbordes, o los accidentes cuando tienen lugar, o prevenirlos. Desde el instante mismo en que se enciende un fuego, tal acción, pánica para el resto de las especies, incluye prácticas y técnicas de control y contención de la combustión. Tanto que todo esto parece obvio y, sin embargo, requiere desandar las condiciones que nos constituyen y frente a las cuales la comprensión analítica resulta incompetente si de pronto perdemos ese control y nuestro cuerpo vulnerable se enfrenta a la hoguera sin mediaciones.
Lo que llamamos cultura consiste en el desplazamiento por fuera de la conciencia de los peligros que dominamos en nuestro favor. Es tal la sustancia de las tramas míticas, tales como las del mito de Prometeo. Las narraciones de tal índole tramitan el conflicto existente e irreparable entre nuestra vulnerabilidad constitutiva y los artificios que habitamos, todos ellos organizados como peligros sublimados, cuya eficacia consiste en que no nos ocupen la conciencia, en que no sucedan accidentes y vivamos en paz sobre la base del control de esas fuerzas. En esta contradicción reside una de las dimensiones de lo trágico de la experiencia humana.
El progreso técnico, desde el fuego hasta los actuales e inminentes desarrollos tecnológicos, no es más que un incremento en magnitud y complejidad de la sublimación evasiva de nuestras vulnerabilidades, siempre desafiadas por las leyes del universo, siempre motivo de nuevas formas de entrenarnos o hallar métodos de prevención y dominio. Hasta que alcanzamos el actual umbral en que el conjunto de la civilización humana entró en colisión indeterminable e impredecible con las condiciones de la existencia.
La mayor realización humana conocida contra el pánico es la urbe, la ciudad, entendida como suceso sociohistórico, como prácticas de habitar. La ciudad es donde dispositivos de cercanía y provisión hacen posible un habitar inmune al pánico en las condiciones que cada época hace posibles. Bien sabemos que la historia de las ciudades comprende la de sus fracasos en este propósito, fracasos que han dado lugar siempre a la procura de nuevas formas de vida superadoras, desde los acueductos romanos hasta los cuerpos de bomberos y los materiales ignífugos, desde la actual hipótesis o proyecto de un urbanismo flotante en el océano, hasta las fantasías más o menos tecnocientíficas de habitar el espacio exterior u otros cuerpos celestes. Las ciudades, cuando fracasan o fallan se convierten en dispositivos letales que pueden llevar a la extinción de poblaciones enteras. Múltiples razones han dado lugar a tales consecuencias, guerras, incendios, hambrunas, epidemias. La ciudad es el locus habitable por excelencia. El mundo tiende a constituirse en ciudad generalizada y global. El impulso urbano es indetenible desde las primeras organizaciones sociales que emprendieron tales formas de vida. Las condiciones tecnológicas modernas que hicieron posible la actual magnitud demográfica son inescindibles de la vida urbana. El entramado global, hoy en día articulado con la matriz virtual, es irreversible en relación con la actual población existente. El siglo XXI ha suprimido, hasta donde podemos conjeturar, cualquier fantasía de convivencia dispersa o bucólica (aunque todavía algunas almas perdidas pretendan “irse al campo si viene la pandemia”). Aunque en el sentido común estamos lejos de entender o de percibir nuestro habitar contemporáneo debido a la inercia lingüística de siglos de haber atravesado la dualidad entre naturaleza y cultura, tal división binaria se encuentra en un trance de unificación/dislocación continuo desde hace décadas. No es el caso de abundar aquí con los detalles respectivos, aun cuando el desconocimiento general al respecto no los hace prescindibles. Todavía quedan muchos sitios de difícil acceso y en la actualidad la continuidad urbana se encuentra en un estadio aéreo-satelital-informático. La actual afección viral generalizada es la primera epidemia que afecta a este nuevo tipo de condición urbana. Para su caracterización no vale remitir a otras pandemias del siglo XX y mucho menos a las anteriores experiencias históricas. El uso recurrente de referencias del pasado solo pone en evidencia la confusión imperante. No comparamos naves espaciales con el arrojamiento de piedras de hace milenios, aunque poéticamente lo hizo Kubrick en su célebre film 2001, odisea del espacio. Tomamos tal continuidad como serie histórica o como metáfora, aunque entre una piedra arrojada por homínidos y el lanzamiento de una nave espacial no hay más que una misma ley de gravedad e idénticas fuerzas en juego, solo distinguibles por su escala pero no por su calidad. La comparación de la actual pandemia con las plagas de épocas pretéritas solo revela la discrepancia entre nuestros saberes y técnicas en práctica y la demora conceptual y de la imaginación que nos concierne como entes subjetivos que somos. Atribuimos al progreso técnico cualidades mágicas, superaciones de nuestros límites, omnipotencias imaginarias. En términos afectivos no somos diferentes de esos homínidos. Lo que nos diferencia requiere puntualizaciones específicas.
Si lo delimitamos a su especificidad, el pánico, como reacción adversativa masiva frente a un peligro inafrontable, no suspende nuestra humanidad solo por el modo irracional en que actuamos, sino porque, frente a la inminencia de la muerte o el dolor, frente a lo funesto de la situación, toda la inmensa construcción que significan milenios de civilización queda reducida a la nada, y solo somos un cuerpo animal indefenso a punto de morir. De ello huimos sin otro destino, sin otra opción. En ese instante no persiste nada vigente de lo que nos define, ni de manera individual, ni colectiva, ni lingüísticamente, ni por fuera del lenguaje. Solo empujamos al cuerpo a alejarse del peligro. La enajenación de la conciencia que tiene lugar es funcional a tal reacción adversativa. No hay nada más sobre lo que la conciencia pueda enfocarse, aparte de la dirección contraria al peligro. Entonces, una paradoja constitutiva de tal experiencia es que cualquier conocimiento o dominio técnico o entrenamiento quedan suprimidos porque no han sido eficaces para prevenirnos o superar el peligro. El alejamiento es inherente a no disponer de ninguna otra forma de proceder en esas circunstancias.
Se trata aquí de delimitar el pánico a su pertinencia. Es una función, evolutivamente compartida con nuestros ancestros, de conservación de la existencia en condiciones extremas ante las cuales no podemos ni sabemos comportarnos de otra manera. La cultura consiste en el olvido organizado de situaciones tales. Cuanto más cultura tanto más inmunidad al pánico, pero también más riesgo y más vulnerabilidad, porque la cultura consiste en enfrentar peligros cada vez mayores, creando condiciones de existencia inhabitables para otras especies por sí solas o para el pasado de la nuestra. En esta tensión reside lo extraño que nos resulta el pánico, en el sentido formal de la noción de lo siniestro. Dado que estamos destinados a la muerte, no hay modo de evitar el instante final en que no podremos modificar ni superar nuestra vulnerabilidad. Ese instante final nos acompaña de manera inherente y constante dado que solo porque disponemos de medios organizados convivimos con condiciones que de otro modo serían inhabitables. El pánico es un resorte contenido que nos constituye como necesidad de la existencia. Tiene que estar disponible para cuando sea útil, y mientras tanto es ineludible proceder como si no existiera. Irrumpe en forma inesperada y sorpresiva, no por algún misterio inabordable sino porque es su naturaleza. Es por ello también que lo primero que nos surge ante el pánico es su irrupción como error o como exageración frente a peligros inexistentes o sobreestimados, olvidando su índole genuina en las condiciones pertinentes.
Seguramente, no viene al caso cuantificar aquí, la mayoría de los eventos de pánico realmente existentes solo son falsos acontecimientos adversativos, cuando la disponibilidad del resorte hace posible su innecesaria o inconveniente liberación. Así es también para otras especies. Para la supervivencia evolutiva de las especies resultó viable y ventajoso que el pánico se suscite de manera exagerada o errónea con tal de que también lo haga cuando conviene. Y nuestra sublimación denegatoria de la vulnerabilidad contribuye a poner en primer lugar tales errores, subestimando el pánico en su cualidad útil y necesaria.
En segundo lugar, nuestra percepción del pánico está sesgada también porque pocas veces, reales o imaginarias, se manifiesta en toda su potencia. Es más frecuente que asistamos a sus irradiaciones y mediaciones, tal como hablamos de miedo, temores, horror y otras variantes que no responden a la escena primordial que nos interesa delimitar aquí.
En estos días difíciles que transitamos es constatable cómo el pánico es objeto de múltiples tramitaciones de sentido sin identificar su pertinencia, sino más bien padeciendo las contradicciones que le son propias. A ello conduce la distorsión cognitiva que intenta salvar las evidentes discrepancias que empíricamente se constatan entre las memorias culturales e históricas de las epidemias con sus mortandades masivas, a veces lindantes con la extinción, o con riesgos no carecientes de seriedad, y la escasa letalidad cuantitativa de lo que en la actualidad sucede. Muchos de los esfuerzos por sobre interpretar o legitimar datos no del todo convincentes por sí mismos están más bien vinculados con la ausencia de una analítica de la escena primordial. Hay una escena primordial, lo diremos por hipótesis, que es la experiencia letal de la afluencia de la demanda de respiración artificial de unidades de terapia intensiva sin capacidad material de atención. Conjeturamos que la escena primordial del pánico genuino ha sido esa. Que fue a partir de esa experiencia, no comprendida del todo, sin antecedentes comparables, y en un contexto histórico específico, el de la actualidad, no reductible a acontecimientos del pasado, que fue a partir de esa experiencia, entonces, que se instaló un suceso pánico. Una tecnología, la de la asistencia ventilatoria mecánica, disponible en magnitudes ajustadas a las demandas existentes, se ve de pronto desbordada sin previo aviso, y sin que ningún vaticinio sirviera de prevención, no solo en cuanto a su competencia para la atención, sino por la configuración inesperada de un espacio ambiente letal, con una carga viral mayúscula, susceptible de hacer estragos en el propio personal de la salud. El pánico comenzó en sede médica al verse las personas responsables de la atención ventilatoria forzadas a actuar con los criterios del triage de catástrofes. El pánico no lo produjo puntualmente tal condición, conocida en múltiples situaciones de emergencia para las cuales se cuenta con preparación, sino la amenaza masiva, simultánea en todo el mundo y de proporciones impredecibles y colosales. En un instante, lo que entró en crisis no es solo el cuerpo vulnerable de personas susceptibles a una escena específica, sino el entero sistema global de la salud con toda su competencia técnica y de recursos, económicos, técnicos y humanos. Esa fue la fuente del terror pánico frente a la cual muy rápidamente se halló la respuesta. Mediante el uso de técnicas urbanas de restricción, conocidas desde hace siglos por intuiciones políticas -y no médicas-, resultó posible atenuar el daño o diferirlo.
Las descripciones usuales del pánico señalan su carácter contagioso y extensible en tiempos y distancias a quienes no participaron de la afección inicial. Tal cualidad del pánico forma parte de su carácter funcional. Cada integrante individual de una masa no comprueba el peligro, sino que basta con que una sola individualidad desencadene la alarma para que todo el colectivo reaccione de manera instantánea. Es el principio del liderazgo de la manada, el papel de la vigilia de la guardia nocturna. En ello consiste el pánico. La alarma es su versión contenida y ordenada, pero siempre en el borde contingente de su extravío.
Fuera de las situaciones que lo justifican necesitamos actuar de modo de evitar falsas alarmas. De modo que nos concierne un conflicto consistente en una susceptibilidad que tiene que estar dispuesta a una adversatividad brutal en todo momento, y a la vez debe ser contenida en forma constante a fin de hacer viable la existencia misma.
Podríamos describir tal vez toda la cultura como régimen o dispositivo de contención del pánico (y de su suscitación deliberada sobre enemigos o víctimas), algo que no tendría sentido desde una perspectiva causal, pero que sí lo tiene como la otra cara de la moneda de la existencia. Cada oficio, destreza o habilidad que trata con riesgos o peligros otorga a quien la ejerce una serenidad consecutiva a “saber qué hacer” frente a circunstancias que serían pánicas para quien no tuviera “preparación” o “entrenamiento”. El entrecomillado en estas dos últimas palabras es porque son términos insuficientes. También la persona esclavizada o empujada a la muerte o al combate en el circo o en la guerra debe ser condicionada para tener la eficacia requerida sin entrar en pánico. El pánico es algo en lo que se entra porque una vez adentro se pierde todo control. Es un acontecimiento de desaparición de la conciencia, de la voluntad, del control, o como se los quiera llamar. Buena parte de nuestro lenguaje descriptivo del comportamiento es juicio moral sobre el pánico. El pánico tiene un extendido glosario de descalificaciones para cuando “se es presa” de él por debilidad, pusilanimidad, femineidad, torpeza, puerilidad, cobardía o ineptitud. Todos estos términos forman parte del lenguaje políticamente incorrecto en una época como la nuestra, en que hemos desarrollado nuevos umbrales pánicos, nuevos escenarios de peligro, nuevas experiencias de intervención, entre las cuales se cuenta asistir mecánicamente a la ventilación cuando es necesario. Naturalizamos la asistencia médica, normalizamos tecnologías muy recientes, dependientes de conocimientos y técnicas que son concomitantes con la modernidad. Desde los desarrollos de la física y la química del siglo XVII hasta los aparatos que este año funesto resultaron insuficientes masivamente por primera vez. Mientras por un lado la existencia transcurrió desde el aliento como espíritu hasta la respiración como fenómeno físico químico sustentable con aparatos, sin intervención del cuerpo asistido, que hasta puede estar muerto según nuevas definiciones de la vida… por el otro lado nuestra competencia lingüística sostiene las memorias narrativas seculares, según las cuales se nos figura lo que ocurre con analogías de sucesos del pasado, o narraciones literarias que no tienen prácticamente ninguna relación con la actualidad. Y ello también concurre a la incertidumbre y la ignorancia, dos condiciones de la escena pánica.
En conclusión: hay una tarea cultural imperiosa que consiste en analizar el pánico en lugar de usar esa palabra de la manera fantasmática y vacía con que se la utiliza masivamente, incluso por parte de mentes intelectuales privilegiadas que hacen uso banal de esa palabra.
__________
Alejandro Kaufman. Crítico y ensayista. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.