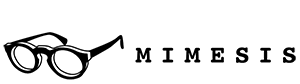Preguntándole a un filósofo por qué aconsejaba que ninguno se mirase a el espejo con luz de vela, respondió que porque, reverberando aquel resplandor en el rostro, lo hacía muy más hermoso y era engaño.
Mateo Alemán, La vida de Guzmán de Alfarache, Segunda Parte, Dedicatoria a don Juan de Mendoza
1
“De atrás le viene al garbanzo el pico.” Me asomo a la frase leída y releída en el Guzmán, primero en un curso de posgrado con el profesor Edward Nagy y luego mucho después para mi propio curso de relecturas por atracción. El refrán que tan bien dibuja a la legumbre me coloca en el tiempo, como siempre lo ha hecho. Duro y papilionáceo, ese pequeño reloj refleja la hora que me mide, no la que yo pretendo medir, enmarcándome fuera del cuadro para retratarme, más esposado que posado, como si una puntualidad excesiva, inmemorial, reclamara algo de mis manos con sus manecillas.
Repito la cita con la vieja amiga: “De atrás le viene al garbanzo el pico.” En mis manos, las manecillas que me apuntan como flechas; en mi ahora que se va, que se está yendo, que se irá, que aún no se ha ido y ya se fue, vivo el tiempo hacia atrás. Lo vivo en el pico del garbanzo. Ahí repico, deseoso de que las palabras me traicionen menos al traducirme y en algo pueda yo parecerme a la verdad y ser desde la verdad.
Los libros que trazan órbitas de aprendizajes y complicidades de un rigor tan deleitoso como gravitacional, dejan en mi memoria bibliotecas con apetito de fuego, no para apostar cenizas, como en Alejandría, sino para revivir gratos encuentros.
Uno de esos encuentros fue con el Guzmán. Trabé amistad con el libro, con el autor y sobre todo con el pícaro. Y es que me vi en su espejo, uno de los más profundos del barroco. Es como si en las páginas del españolísimo Alemán apareciera un retrato de Velázquez azogado en palabras. Solo que el azogue narrado no vela con borrones o desvíos la imagen. La revela con exactitud.
2
Ironía dramática: en El Lazarillo de Tormes un personaje se engaña porque nunca se ha visto en un espejo. Reflejándose a su antojo, según su capricho y deseo, goza de buena imagen porque no la tiene.
Vale la pena recordar ese caso de narcisismo sin imagen pero con pronosticable fecha de caducidad:
Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas, de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos.
De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:
— ¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
— ¡Hideputa!
Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: “¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos!
Medio siglo después del maltratado hermanico del Tratado primero de La vida del Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades, un personaje se reconoce porque sí tiene espejo.
El pícaro del Guzmán se reconcilia consigo mismo al verse con sus propios ojos. O sea, gracias a su autopsia. Gracias a su imagen. Y confiesa: “vi mi fealdad. En aquel espejo me conocí.” No se engaña por no verse ni se engaña al verse. Todo lo contrario, al verse vive momentos decisivos y dramáticos, como si fuera un héroe de tragedia griega. Y los lectores, convertidos en espectadores, observamos el autorretrato que va surgiendo del azogue monologado como si fuera un óleo de algún precursor de Rembrandt o Velázquez.
Vi claramente –cuenta en la Primera Parte, Libro Segundo, Capítulo I– cómo la contraria fortuna hace a los hombres prudentes. En aquel punto me pareció haber sentido una nueva luz, que, como en claro espejo me representó lo pasado, presente y venidero.
Espejo del tiempo, implacable azogue agitado donde podemos vernos, el libro es una refracción especular y espectacular: asistimos nada menos que a la anagnórisis de Guzmán y somos así capaces de comprender la aleccionadora reflexión social y psicológica provocada por la compenetración entre vista y mirada. Compleja especulación esta vista mirada, y de amplísima resonancia, surgida en medio de una economía de despilfarro y una sociedad de apariencias.
Protagórico, Guzmán se justiprecia en la imagen que se debe exclusivamente a su propia medida, valorándose tal cual, sin más ni menos ni más o menos, como si por un instante que dura toda una novela a él nada lo engañara. Homo mensura: sin relumbrones inflacionarios ni culpas devaluadoras, medida y mesura atrapan al yo visto como primera, segunda y tercera personas simultáneamente.
3
Cincuenta años después del espejo del Guzmán y a un siglo del espejo ausente del Lazarillo, los de Velázquez tocan un trémolo desconcertante con el azogue, agitándolo aún más al desperdigarlo en escurridizas gotas. En la facundia plena del barroco culterano y conceptista, el espejo y la consecuente imagen, tan movediza como hechizante, son objetos engañosos.
Instrumentos que promueven extrañas y dislocadas anagnórisis, los cuadros de Velázquez son espejos poblados de espejos. Colgadas las imágenes de quienes permanecen como ajenos a la reiterada representación, al parecer tan incapaces de verse como de ser vistos, excepto oblicuamente y por detrás, los espectadores se convierten en protagonistas. Aunque no figuren en los cuadros ni en los recuadros azogados dentro de ellos, atraídos como por gravitación, enfocan la mirada en el recuadro dentro del cuadro y aun sin quererlo actúan entre bastidores de bastidores como en un teatro dentro del teatro. Ejes a la vez concéntricos y descentrados de las imágenes, todos quedan involucrados y afectados.
Nadie queda fuera. Ni siquiera los espectadores, sobre todo nosotros, los espectadores, que acaso nos habíamos imaginado fuera del cuadro, fuera del espejo, fuera de todo y perfectamente inmunes. No así.
–Somos tiempo, somos espacio, decimos. Estamos enmarcados en el presente de la representación y desconcertados porque el reverbero entre rostro e imagen nos atañe a nosotros también, nos involucra.
El cuadro nos descuadra; nos azora, y al sorprendernos reclama un instante de reflexión. Si la imagen de los reyes, borrosa y no tan distante como distanciada, muestra devaluado, desequilibrado y desorbitado al eje de lo que ha sido el imperio más poderoso del mundo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué quedará de la nada que somos nosotros?
Los errores como erratas: el hermanico del Lazarillo se equivoca porque no se ve y queda como la errata que vemos; de mirada penetrante, quirúrgica, Guzmán se ve y ve todas las erratas, advirtiéndolas una a una para que las veamos y nos veamos; velando y revelando, Velázquez obliga a cabalgar la mirada entre imágenes errantes y adrede erradas: para atraer adivina metátesis en e,r,r,a,t,a y hace de ellas un arte. Al cabo de un siglo se pasa así del error a la errata y de la errata a la fe de erratas, incluso a una fe en la errata. El yerro antaño atribuible a que no había espejo, hogaño se repite porque abundan. Quien a yerro mata, a yerro muere.
4
Precursor y hasta cursor de Francis Bacon, Velázquez violenta la imagen. La desdibuja, la desorbita, la obstaculiza, la altera. La imagen no es lo que está a la vista ni la mirada equivale a la vista. La mirada contradice a la vista. La niega. Dice una cosa y la vista otra. Un mirar desorientador y un ver perverso, trastornado. Un ver verdugo, de vara que se corta verde. Con la etimología me alejo de las palabras –perverso, verdugo– para acercarme a ellas, para ver desde ellas, a través de ellas, pues en lo remoto, en la raíz, está el espejo.
El pintor atrasa la mirada en Las Meninas. La atrasa como un reloj, velando el rostro de los reyes allá, lejos, en el fondo del cuadro, aquel rectángulo como de agua suspendida donde dos rostros opacados se reducen a manchas, disolviéndose, pareciera, rumbo al cero del cálculo infinitesimal. Ríos que van a dar a la mar, Felipe y Mariana: en el azogue que fluye, lo áulico es hidráulico.
Facha huera, mera fachada esos rostros, borrosos como el anverso de una moneda muy gastada. A excepción de ellos, todo se sostiene en el presente de la cavilosa representación: la infanta, las meninas, la enana, el aposentador de la reina, hasta el perro. Absolutamente todo y sobre todo el artista que se asoma detrás del otro y mismo cuadro que para nosotros es apenas un bastidor –el reverso de la moneda. Todo se sostiene con incuestionable nitidez en la luz vuelta color, menos ellos, fachada fechada, tinta extinta.
En la Venus del espejo el pintor adelanta la mirada como se adelantaría el garbanzo del Guzmán, cuya hora pico le viene desde atrás. Vela el rostro atrasándolo, lo anula con el trasero de párpados glúteos y ojo apócrifo, de yo oculto –vuelve la etimología– que impone su propia mirada, desviando la nuestra, del espejo donde la mujer se mira, hacia la ciclópea gruta donde la buscamos, donde la vemos, sombra platónica ella afuera en el azogue, sombras platónicas nosotros adentro, incorporados, encarnados en su carne rebosante al vernos viéndole el culo. Desdeñada, desteñida, ilusoria representación, esa Venus que se mira, velada esta vez, no por lo distancia, sino por la tentadora proximidad de la otra, la que vemos.
El cuerpo tan rotundamente representado no ha dejado de existir desde hace siglos porque es una imagen. Solo una imagen. Pero ocupa a la mirada como si estuviera presente y esparcido por doquier. Es como si la Venus del espejo apareciera en todas partes menos en el espejo: su imagen ahí está demás. Es lo de menos.
Metáfora carnal: la cara como culo; y sinécdoque visual: la parte por el todo y todo por la parte. El cuerpo se dice y seduce: atrapa a la mirada. Desnuda, la Eva barroca está para ser vista, no para verse: el espejo es una hoja de parra. Que se desvista para ser vista la coloca en el sereno volumen de la carne, no en el anoréxico plano del azogue. Reina más que los reyes, quienes apenas fugazmente –y muy borrosos– asoman en el distante espejo, como si les faltara suficiente realidad –o realeza– para rebasar la imagen ahogada, enmudecida, que intriga pero nada dice y a nadie seduce.
La imagen como errata estructurada y progresiva: el trasero no nos deja ver ni vernos en el espejo donde la mujer se ve. El trasero es nuestro espejo. En él nos demoramos, narcisos de lo ajeno, como si viéramos por su ojo de cíclope perfecto y nos viéramos en él. O con él.
El rostro, culo; la cara, caricatura. ¿Acaso el pintor se desdice donde dice y dice donde se desdice? ¿Dibuja y desdibuja? ¿Se contradice? ¿Acaso pone en entredicho su maestría o al contrario la blasona en el parpadeo heraclitano del azogue, quieta agua inquieta donde, sospechamos, no nos veremos dos veces? ¿Se trata de errores? ¿Errores premeditados? ¿Erratas? ¿Erratas advertidas de antemano? ¿Erratas divertidas? ¿Incisivas? ¿Elocuentes? ¿Axiomáticas?
5
Aquí también todo es imagen, aunque no de cuerpos polidimensionales casados con la luz, que pueden ser reflejados por ciertas superficies, como los espejos o las aguas quietas, y que además proyectan sombras susceptibles de ser representadas. La escritura no fija espacios, sino tiempos; en vez de perpetuar en la mudez de líneas y colores la mudez de la realidad, acoge como un eco latiente o latente el rumor del mundo para devolverlo al mundo. Representación gráfica de sonidos, todo en ella es huella de la voz, implicancia de presencia; las erratas, pues, equivalen a imágenes desacertadas de otras imágenes, como el rostro de la mujer en el espejo, reflejo del rostro corpóreo que es mera imagen de otra imagen, cuyos volúmenes o planos físicos caben entre líneas y colores.
En el cuadro no vale suponer un desacierto sino lo contrario: el espejo le sirve de diana al artista para dar en el blanco con su flecha, irónico y devastador señalamiento que distorsiona a la insaciable imagen de la imagen, para así sugerir y hasta subrayar la conturbada lectura que su guiño provoca. Hay que desvestir la mirada, se nos dice. Es preciso que la vista se desvista, como la Venus en sus curvas.
El lector, como el espectador, no puede ser incauto. Debe estar pendiente de errores y erratas, que abundan y suelen empobrecer a las lecturas, aunque sin duda en ciertas ocasiones las han enriquecido. Por ello, se asegura, los errores no tienen perdón; las erratas, sí. Es posible que hayan contribuido a conformar un saber enciclopédico. Un sobrio diccionario de erratas, aún inexistente, permitiría establecer con certeza esas contribuciones.
Hay erratas hasta en la página en blanco de Mallarmé. Por algo en la jerga de los impresores se llama mancha al espacio de la página que el texto ocupa en la inercia del papel, dizque para darle vida, como si se pretendiera devolver las hojas del libro a la copa del árbol talado que lo ha acogido con su penúltima sombra.
Esa blancura en sí, que constituye en teoría la mancha de la página en blanco, es una colosal errata. El blanco del papel mancha a la mancha de la página en blanco, como el paisaje que enriquece a las ventanas las despoja de su transparencia. Por eso, aunque más meteórico que teórico, el autor del poema Fe de erratas alude a un curiosísimo lector suyo, impenitente cazador de gazapos, que ha señalado aproximadamente un centenar de ellas en la impecable página del francés.
Entender la escritura como espejo de la voz acredita las erratas como imágenes alteradas de lo dictado, lo oído o lo entreoído: gagueras, tartamudeos, enmudecimientos ocasionados por una grafía que no ha logrado reproducir, con sus ecos visuales, lo dicho y hasta lo callado por los términos que hayan sido expresados. Inimaginable, pues, la cantidad de erratas inadvertidas desde la antigüedad por sistemas prealfabéticos como los jeroglíficos egipcios o mayas y los sistemas paleográficos como el lineal B.
Un copista no tendría que haber sido disléxico para convertir una teórica en erótica. Basta una desmedida inclinación por la metátesis. En cualquier caso vale agradecer que así permita descubrir, en la sobria y pausada cogitación de la teoría, el cuerpo a cuerpo del lenguaje. De hecho resulta impostergable contraponer, a la mezquindad recriminatoria de la mal llamada fe de erratas, una aclamatoria y cuasiteológica fe en la errata. O sea, una poética de la errata que la inscriba de una vez entre las formas más amplias de la comunicación, entendida, esta, como babélico apoyo a la permanente construcción de la torre de naipes.
6
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Paréntesis con dos premisas básicas para sustentar una poética de la errata. Una, muy antigua y abrumadora, sintetizada en la expresión Traduttore, traditore; otra, embrionaria aunque postulada con fuerza, que data de 1870: “La poesía debe ser hecha por todos. No por uno.” La frase, del conde de Lautréamont, cuenta con un complemento muy pertinente, que la precede en el mismo libro, Poésies II: “El plagio es necesario. El progreso lo implica. Ciñe la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa, la reemplaza por la idea justa.” Estas dos premisas sugieren sendos objetivos complementarios en la poética de la errata. Por una parte, aceptar la imperfección como práctica necesaria, incluso deseable; por otra, establecer para la poesía el principio de comunión.
____________
[Juego de los escondidos: Ducasse en Lautréamont en Maldoror. En Lautréamont es conde y se esconde Ducasse. A través del seudónimo se ve y lo vemos. Ahí mismo, también, desaparece. Ver y verse y ser visto escondido: la desaparición como imagen. Montevideano y francés, el yo de Isidore Ducasse es otro, otros. Es simultáneamente Lautréamont y Maldoror y está sincrónicamente en París y en Lautréa/montevideo. En ese monte y video –de idea como éidon– se desdobla y se biloca. Aparece y desaparece como en gotas de azogue que sirven a la vez de imagen y espejo, luz y reflexión. Oblicua y distanciada presencia, como la reflejada en los espejos de Velázquez, pero de una dinámica dispar, pues Ducasse no se pierde en Lautréamont ni en Maldoror. En el seudónimo surge e insurge, se revela y se rebela. No se empaña en la imagen, se empeña en ella. Y se destaca.]
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
7
Las erratas son metáforas: transforman las rectas en curvas, los senderos en laberintos, el silogismo en ilogismo y el mustio sentido ortodoxo en rica heterodoxia de contrasentidos o sinsentidos. Que algunas se deban a una elaborada dislexia es más que probable. Imaginemos, por ejemplo, a un piadoso y bienintencionado historiador con la requerida parsimonia notarial para elevar el argot de los pordioseros y maleantes franceses a arte gótico. Tal etimología, inventada a partir del aparente vínculo entre los términos, podría resultar seductora, hasta embriagadora.
En la tradición oral estas metáforas son fallas nemónicas y azares de la pronunciación y la improvisación que pasan inadvertidas al canon. Aedos, juglares y ministriles han puesto y quitado muchas veneradas rimas, ampliando o distorsionando ese canon, y avivándolo así involuntariamente o con empeño. Aunque en otro registro, algo similar sucede en la tradición escritural, que ha contado, durante su rica y anónima etapa medieval, con monjes cuya abnegación ha deslizado numerosos apócrifos en textos sagrados y desvíos impertinentes en filosofía.
Esos manuscritos, multiplicados por los impresores que desde el siglo XV los han reproducido, han legado un invaluable acervo cultural. Espiritual también, si se recuerda que desde mediados del siglo XV, a partir de la edición de 42 líneas, la Biblia ha sido el libro más reeditado, aunque no el más leído. El consecuente evangelio de erratas ocasionado por tantas diabluras caligráficas y tipográficas ha sido aprovechado para interpretaciones doctrinales o sectarias. Otra razón para justificar literalmente, y como denominación nada exagerada, una fe en la errata.
8
Coda con cocuyos
Zacarías advierte a los enemigos de Israel que “la lengua se les pudrirá en la boca.” La amenaza, dirigida desde el Viejo Testamento a la siempre renovada Babel, desde la inalterable Sagrada Escritura a la confusión de lenguas, anticipa infinitas aunque inútiles fe de erratas.
La admonición confronta la palabra escrita con la palabra dicha, como si las lenguas solo pudieran morir bajo el cielo de la boca, no sobre papiro o papel. Lo cierto es que la profecía se cumplió sin piedad y al pie de la letra para un poderoso enemigo de Israel: Roma. De aquel vastísimo imperio solo quedan ruinas; y del latín, como espléndidos fuegos fatuos de una lengua muerta, un puñado de idiomas y dialectos, latín degenerado que aún hablamos, aunque sea para no entendernos.
El pasado, el presente y el futuro siguen bajo el cielo de la boca y entre las portadas de los libros. Algún día, es la apuesta de la especie, habrá más presente que pasado o futuro. En ese imponderable entonces, radiadas, copernicanas, heliocéntricas las lecturas, no habrá que advertir las erratas. Confiadas de su papel en el papel donde se lean, ellas mismas lo harán, con el aplomo del pícaro asomado al espejo de sus días: “Estáte como te estás, Guzmán amigo”.
Caracas, 18 de abril 2019
———-
* Octavio Armand (Guantánamo, Cuba, 1946). Escritor. Vivió durante muchos años en Nueva York, donde fundó y dirigió la revista escandalar. Actualmente reside en Caracas, Venezuela. Piel menos mía (1976), Cómo escribir con erizo (1978), Origami (1987), Son de ausencia(1999) y Clinamen (2012) son algunos de sus cuadernos de poesía. Sus ensayos han sido recogidos en El pez volador (1997) y El aliento del dragón (2005). La editorial mexicana Calygramma ha compilado su obra poética (Canto rodado, 2017) y sus ensayos (Contra la página, 2015).
Imagen: extracto de Venus del espejo, de Diego de Velásquez (1647).